
Máquina de coger puntos a las medias, para arreglar las carreras y los enganchones.
Amodorrado en la cama me ha dado por pensar en la blandura del colchón de látex tan cómodo que tenemos, y tan limpio y aséptico y enemigo de ácaros y demás bichos, y por contraposición, he recordado cuando mi abuela llamaba al colchonero, un par de veces al año, para varear la lana de los colchones, descoserlos, airearlos, y mullirlos. ¡Y nos parecían en summun de la comodidad! Y tras el desaparecido oficio de colchonero me han ido saliendo otros que veía en mi infancia y que, afortunadamente, fueron pasando a la historia con más pena que gloria. Requiescat, gorigori y tal para ellos.
El colchonero
Venía una o dos veces al año, solían ir por parejas y ser mozos fornidos que voceaban su oficio por las calles. Cuando las mujeres les llamaban y concertaban un precio, extendían unas mantas cuarteleras sobre el suelo, y en ellas extendían uno a uno los colchones. Cogían un colchón, lo descosían, extendían la lana y la vareaban con largas varas de fresno hasta que se mullía y ahuecaba. Luego volvían a coser el colchón, ponían la mano y hale, hasta la primavera próxima.
El trapero
Andaba por las calles llevando a mano, o con una bicicleta, un remolque en el que iba amontonando trapos viejos que compraba de casa en casa.
Al grito de «¡El traperoooo!», las madres mandaban a las chicas a ver qué les daba por los recortes de las muchas labores de confección que se hacían entonces en las casas, o por las prendas apolilladas y ya sin recuperación, o por el forro que hubo que quitar al abrigo para ponerle uno nuevo, o por los pantalones rotos y zurcidos del niño y que ya no valen a su hermano.
El pelaire
Era un hombre odiado por chicos, guardias, mujeres con la cesta de la compra, y cualquiera otro que paseara por la calle, ya que olían a demonios él y su mercancía. Solía andar con una bicicleta con cesta, o un remolquito, e iba comprando, como su nombre indica, pellejos. Pellejos de los animales que se mataban en las casas, o que se compraban con piel en las pollerías y carnicerías. Objeto de su deseo más común solían ser, pues, los conejos, pero también algún cabrito, choto, o cordero. Se movían más por los barrios periféricos, abundantes en casas con corral, que en los de bloques.
El farolero
Sí, claro, porque las farolas no se encendían y apagaban todas de consuno como por encanto, como pasa ahora, no señor, las farolas tenían su interruptor, una palanquita que estaba arriba del todo de la farola para que no la pudieran tocar los chicos o los bromistas. Así que para allá andaba el farolero, con un palo como de cuatro o cinco metros de largo, con una cruz en su extremo, de farola en farola por toda la calle, encendiendo a la atardecida, apagando al amanecer. Lloviera o tronara. Qué vida esta, siempre mirando p’arriba.
El estañador y paragüero
Esto era tecnología punta, eh, casi nada… El estañador y paragüero llevaba la herramienta, nada menos, consistente en un hornillito con el que derretía el estaño… Ah, ¿que qué es lo que hacía este señor? Claro… olvidaba que puede no saberse lo que hacía. Pues se dedicaba a arreglar ollas y sartenes; perolas y sartenes que se agujereaban del uso, y de las limpiezas con cepillos metálicos, ya que todas, absolutamente todas, se pegaban (no tenían culo de teflón), y tampoco estaban hechas con los buenos materiales de ahora, como acero inoxidable, no señor, eran de hierro… las buenas. Y una perola costaba sus buenas pesetas, así que si se le hacía un agujero, mejor que lo restañasen por una perragorda que tener que comprar perolo nuevo. También llevaba varillas para los paraguas, y un hilillo resistente, y los topes para enganchar la tela, que los paraguas costaban un ojo de la cara y pasaban de padres a hijos.
El afilador
Este, si acaso, es uno de los pocos que perduran, pero con mejor herramienta. El afilador era, indefectiblemente, gallego, y era la envidia de los chicos, que lo seguían y bailaban y hasta hacían burla, pero que en el fondo, era envidiado, porque todos queríamos andar por los mundos con aquella rueda grande grande, y haciendo algo tan importante, pero que parecía tan fácil de aprender, como afilar los cuchillos. Y era un trabajo muy agradecido, porque las mujeres se quejaban mucho de lo mal que cortaban los cuchillos, claro ¡como aún no habían inventando los cuchillos de sierra! El afilador llevaba una flauta de pan, de aquellas con muchos agujeritos, y la hacía sonar dorremifasolasisilasolfamirredó una y otra vez, los chicos cantábamos: «El afilador, mató a su mujer, le sacó las tripas y la fue a vender»
El revisor del tranvía
Era el más temido por la chiquillería, nada podía en el mundo haber más espantoso que el que te cogiera el revisor en el tranvía sin el billete. Se sabía de muchachos que habían sido conducidos a comisaría de la oreja por el revisor, y cuyos padres habían tenido que ir a pagar la multa, amén del oprobio y la vergüenza de verse tratado como un criminal. El revisor entraba al tranvía, anotaba los números que le daba el cobrador, y luego andaba pidiendo billetes a diestro y siniestro. Algunos bajaban precipitadamente del tranvía, otros usaban el método de llevar el billete entre los dientes y cuando lo iba a mirar, oh sorpresa, se habían borrado los números hasta hacerlos ilegibles. El revisor bufaba y decía cosas poco gratas, mientras el infractor ponía cara de ofendido y de usted no sabe con quién está hablando.
El limpiarraíles
Porque las vías del tranvía se ensucian, sí, y hay que limpiarlas de cosas que se le adhieren y que, vaya usté a saber, puede provocar un descarrilamiento. Allá que va el limpiarraíles, con su uniforme de la compañía y su silbidito, jugándose la vida por mitad de la calle, siempre de día, porque de noche es peor, los coches no le verían, y caminando contra el sentido de la circulación, para ver lo que le puede matar. Con su palo grueso de más de un metro de largo, con una cazoleta con una uña de hierro en la punta, uña que iba metida en los raíles para ir rascando las porquerías, piedrecillas sobre todo, que podían quedar encajadas en el angosto hueco del raíl.
El caracolero
Solía ser gitano, incluso gitana, y llevaba un tazón de peltre con asa que llenaba de caracoles, a perrica o a perragorda, y que volcaba en un cucurucho de papel de periódico. El cesto, eso sí, era una típica cesta caracolera, como de medio metro de alta, más ancha en su mitad que en el culo y la boca, y con tape, para que los bichicos no hicieran turismo. Eran considerados complemento imprescindible en paellas, ranchos y calderetes.

El chatarrero
Por lo común, tenía establecimiento, un local, corral o casa baja donde amontonaba lo que iba comprando. El chatarrero tenía dos clases de negocio, el menudeo y el por mayor, el menudeo le iba a casa, los chicos, y las chachas acudían a la chatarrería con algún trasto viejo metálico por si podía valer algo, y generalmente podías salir de allí con un real o dos, incluso una peseta si el cacharro llevaba motor eléctrico, con su hilo de cobre. Pero el chatarrero también iba por las casas, no por todas, sino donde veía obra, que arreglaban en el barrio un balcón, allá acudía el chatarrero a comprar los hierros oxidados; que cambiaban unas ventanas, allí estaba él comprando las manijas y los anclajes del marco. El chatarrero entre semana era como un gitano, pero los domingos parecía un señor. Se ve que el negocio daba para mucho.
El cestero
Este sí era gitano, sin duda, y sin duda también era el más cómico de todos, porque los cestos, bien es sabido, no pesan, pero abultan, y era común aunque chistoso, ver al cestero moverse por las calles con su mercancía encima, un montón de cestos cogidos entre sí con unas cuerdas, que hacían un bulto enorme, un bulto enorme del que sobresalían unas piernecillas negras con alpargatas. Señá María ¿quiere usté un cestico? Estos son buenos pa poner las olivas en la ventana, y estos otros cuadradicos para guardar lo que quiera y puede sentase encima, que l’aguantan. Estos a peseta, estos otros una cincuenta. Oiga ¿y me haría una chichonera pa mi chico, que es mu tozolonero? Sí señora, pero eso ya hay que tomarle la medida del cabezorro al chaval, y luego que el forro sí que lo tiene que hacer usté, eh.
El sereno (o vigilante)
Era muy importante, porque tenía las llaves de todos los portales, y linterna para andar de noche, y gorra de plato, y a la noche, era la autoridad, algunos decían que mandaba como la policía. El vigilante yo no sé muy bien lo que hacía, porque a las horas en que trabajaba yo estaba siempre durmiendo.
Faltan más, seguro que no me acuerdo de alguno, y otros que son tan viejos que ya no les conocí, como el jabonero, que iba por las casas haciendo jabón para las mujeres con las grasas que le daban. O el hombre que compraba pelo. Pero de estos sé por referencias, no por haberlos conocido.
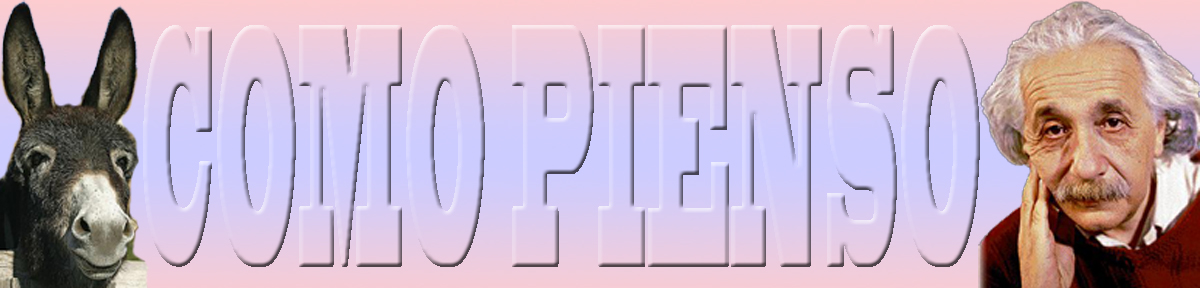
7 comments for “Oficios de ayer”