La señora Nati estaba muy bien conservada, vamos, lo decía todo el mundo en el barrio, las mujeres con evidente envidia y un cierto retintín, como preguntándose qué pacto tendría hecho con el diablo, y los hombres relamiéndose. Porque la Nati andaba por los cincuenta y. Cincuenta y, son muchos años para andar suscitando miradas rijosas y/o celosas, eh. La señora Nati era viuda, viuda viudísima, casi nadie recordaba a su difunto ya, ella había entregado su vida al cuidado amoroso de sus hijas, cuatro, que salieron guapas unas, como ella, e inteligentes otras, como ella también, y que ya vivían todas su vida, casadas o con oficio. La última había dejado la casa materna hacía escasos meses y a Nati se le había caído la ídem encima. La casa. Nati, que siempre había sido muy leída, estaba empezando a dejarse una pasta en libros, y a chatear (¡huy!) con el mésenguer, pero eso sí: con sus hijas, que así no gastaban en teléfono y las veía con la camarita esa, que hay que ver lo que inventan. La señora Nati, hay que decirlo, tenía la farmacia del barrio «Castaño e Hijos, Farmacia, específicos, fórmulas magistrales», fundada por su padre, y que llevó con su hermano hasta que éste se estableció por su cuenta en otro barrio, y como era una mujer bastante desenvuelta y popular (y emprendedora y moderna), formaba parte de la junta directiva de la asociación de comerciantes del barrio, que fomentaba todo lo fomentable en ese reducido ámbito.
Lo que nadie, pero nadie, sabía, es que la señora Nati era una romántica. ¡Ay! Nati devoraba novelas con heroínas y amores turbulentos, se grababa todas las películas lacrimógenas que echaban por la tele, y hasta escribía malos ripios en una especie de diario que tenía, y que, por vergüenza, nunca iba a leer nadie. Además, con quién iba a hablar de sus inquietudes espirituales mientras expendía laxantes, píldoras del día después, lubricante vaginal y otras mercancías vergonzantes. Otra cosa que nadie sabía, y en la que, incluso ella, se negaba a pensar claramente o a planteársela sin tapujos propios, era que le tenía el ojo echado a un señor.
Concretamente a señor José Antonio, el lotero, hombre de posición acomodada, mayor, pero bien conservado (es lo que tienen los hombres, que se conservan mejor que las mujeres por aquello de que no tienen que parir y dar teta), y que además era simpático y galante. El lotero no se sabía si estaba jubilado o no, porque tenía dos sobrinos trabajando en su establecimiento, y él echaba una mano, pero iba y venía a su aire.
Pues eso, que ella un día se sorprendió silbando la canción de «José Antonio» en una reunión de la junta, a la que también pertenecía él, y mirándole con ojos de ternera degollada. í‰l, al oír el silbidito se volvió y le lanzó una sonrisita aviesa que le hizo ponerse colorá, como la otra canción, y callarse en mitad de una nota. El caso es que unas cosas llevaron a otras, y empezaron a tropezarse aquí y allá, a charlar animadamente, a encontrarse en sitios donde antes no se encontraban, a decirse lindezas y cumplidos, y a quedar, eso sí, entre amigos, para ir a a la presentación del equipo de fútbol del barrio o a la entrega de premios del concurso de redacciones. í‰l, ya lo he dicho, era un señorón a la antigua, elegante vestido de esport, alegre y colorido, pero con su puntico de galán a lo Carlos Larrañaga, vamos, y sabía decirle cosas entre pícaras y admirativas que la dejaban estremecida:
-Usted sí que lo pone a uno bueno, Natividad, y no el ibuprofeno.
Y la llamaba Natividad, enteramente, como hacía su difunto, despertando en ella sentimientos que, fuera de los ensueños provocados por sus novelas, tenía harto sepultados en el recuerdo. El caso es que, entre los pañuelos de seda que gastaba al cuello José Antonio, sus bien peinadas y señoriales canas, su trasnochada galantería, y lo en barbecho que tenía Natividad el lánguido espíritu… que se coló por él.
Se coló por él y sus sueños pasaron a tener cara, y ojos y voz, y pañuelo de seda al cuello de la abierta camisa, y a hacerse ilusiones. Porque se veía que lo de él también era fijación, sí, sí, el lotero comenzaba a denotar un vivo interés hacia su persona. Ya no era sólo Nati la que hacía por tropezárselo, se veía que él también ponía de su parte, y dejaba cualquier conversación por ir a hablar con ella, y en cuanto ella aparecía él no tenía ojos para otra. Y qué requiebros, y qué galanuras. Nati no podía sino concebir esperanzas. ¿Y si fuera el hombre de su vida, a estas alturas? Esa pregunta le provocaba retemblíos, ilusión, azogamiento, zozobra. Sobre todo, estaba el hecho de que José Antonio gastaba con ella una finura que otros no podían ni soñar, porque Nati había tenido proposiciones, pero qué burdamente expresadas… ¡uno hasta quiso tocarle el culo en la verbena, allí delante de todo el barrio! ¡Jesús! Lo último que había oído de sus labios la había dejado hecha un mar de dudas, y como en el verso ese tan bonito de Machado, sentía su corazón como el panal donde las abejitas fabricaban blanda cera y dulce miel.
-Un día tendré que decirle algo, Natividad, de lo que no me arrepienta al llegar a casa.
¡Jesús, María y José, eso sólo puede significar una cosa…! Así que Nati, ya tenía el corazón en un puño, esperando que él se lanzara de una vez y se le declarase. Ella fabulaba lindos momentos a la luz de la luna, en un banco del parque, él arrodillándose con un pedrusco de catorce kilates para ponerle en el dedo… O bien, en un arrebato, le robaba un beso y le confesaba su pasión y la ceguera y adoración que sentía por su persona. ¡Ay! ¿Cómo será el momento, de qué manera me lo pedirá para yo poder bajar los ojos tímida, ruborosa, y confesarle la reciprocidad de mis sentimientos? se preguntaba.
Al fin, una tarde en que se encontraron, o bien él se las arregló para encontrarla a ella a solas y discretamente, José Antonio la cogió con suavidad por un codo y, aproximando los labios a su oído le dijo:
-Natividad, yo querría hablar con usted… seriamente.
-Dígame, José Antonio, dígame. -le respondió ella con voz entrecortada y, ahora que llegaba el momento supremo, con un nerviosismo que no recordaba desde que era mocita.
-Usted habrá observado que yo… bueno, que usted… en fin, vamos… que no me resulta indiferente.
-Algo he notado -dijo Nati confusa-
-Y yo, bien, en este momento de mi vida, y, claro, de la suya, había pensado que… usted y yo, usted que es una mujer tan hermosa, y yo que, al fin y al cabo tengo mi vida resuelta… Pues que, vamos, que podríamos apañarnos.
-¿Apañarnos?
-Bueno, nuestros negocios marchan solos, y usted y yo estamos así, solos. Podríamos viajar, divertirnos, no tenemos que darle cuentas a nadie si usted viene a mi casa alguna noche o yo voy a la suya. En fin, estamos en una buena edad y podíamos disfrutar el uno con el otro.
-Apañarnos…
-Eso es, ya no somos unos chiquillos para pensar en amores, pero sí en una relación liberal, sin ataduras y divertida.
-Apañarnos…
-Yo creo que es una buena idea ¿eh?
-Señor mío ¡váyase usté a tomar por culo!
-¡Pero Nati, qué le pasa, no quería ofenderla!
-¡Será cabrón! ¿Es que me ha tomado por una puta el sinvergüenza este? ¡Mecagüen tu puta madre, cabrón!
Y comenzó a perseguirle, a bolsazos, ante la mirada atónita de los presentes que no se lo creían, arrojándole vasos, y ceniceros, y una silla, y con las lágrimas saltándosele en los ojos.
-¡Cabrón, será rufián, caradura, hijo de siete leches, guarro, malnacido…!
Hasta se quitó un zapato y se lo tiró.
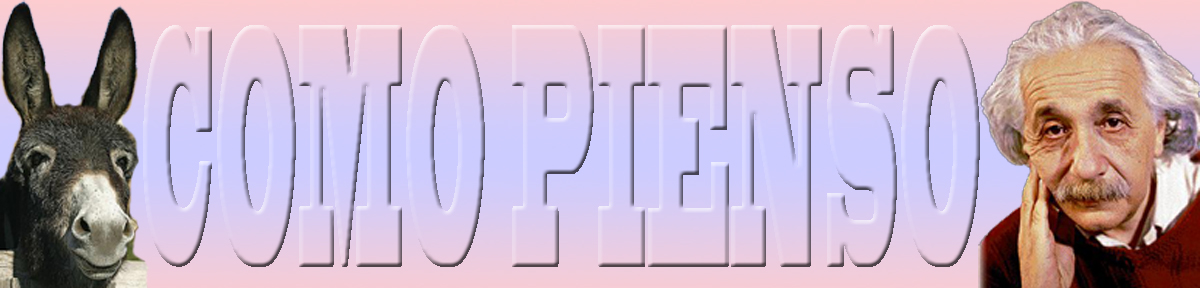
3 comments for “Historias tontas VIII – La señora Nati la boticaria”