
Ella era la Silvia la del tontico, luego el hijo, el tontico, era eso: el tontico; y el marido, y padre de inocente era el Juanito el de la Silvia. Se ve que el que menos pintaba en la familia era el varón. La Silvia la del tontico, que todo el mundo la llamaba así menos a la cara, claro, era una mujer de esas que salen movidas en las fotos, ya se lo decía su abnegada madre cuando aún era una cría.
-Ay, esta cría no para quieta un momento, parece que tenga azogue.
Ahora no se le llama azogue, ni baile de san Vito, no, ahora sería una niña hiperactiva y la llevarían al psicólogo. Antes con una torta de vez en cuando se suplía perfectamente. Silvia es grande y tirando a gorda, aunque, no hace tanto, era lo que se llama una jamona, una real hembra, una mujer de buen ver, hermosota, rubicunda, coloradota, de no haber tenido esa cara de pan habría sido musa del gremio de la construcción en el barrio. El Juanito en cambio era bien poca cosa, de carnes escurridas, le llegaba a ella a la nariz y pesaba un par de arrobas menos. Seguramente lo del niño sería culpa de su físico enfermizo y escuálido, y no de ella, una mujer tan sanota. La Silvia y el Juanito se pegaron la mar de años queriendo tener un hijo y sin conseguirlo. Qué tristes estaban. Los dos, eh, eso que quede claro, estaban tristes los dos, porque en eso, y en todo lo demás, eran un matrimonio muy unido. Ella mandaba y él decía amén, que también tiene su mérito. Fueron a médicos, que no les vieron nada de particular, hicieron novenas y rogativas, vigilaron la temperatura basal… (-¿Cuálo? -¡A ver si estaba caliente ella para preñarse, coño! -Ah, bueno, así sí se entiende.) Y cuando estaban pensando en ir a una piedra muy famosa que hay en Galicia, que dicen que si se tumba en ella la mujer, se queda, zas, que la rana dijo que sí. Después de tantos años, qué contento en esa casa. Luego salió el niño tonto, vaya por dios, qué pena, pero ya ven, ellos lo llevan tan ricamente, no se puede decir que tuvieran un momento de tristeza o de arrepentimiento.
Bueno, de tristeza quizá, pero por el niño, no por ellos. Pero aquello fue la algarabía, si antes no paraba aquella mujer, desde que tuvo a su Juancar, mucho menos: iba, venía, hacía la compra, cocinaba, hacía las faenas de casa, estiraba el sueldo que le traía Juanito puntualmente todos los finales de mes ( a dios gracias estaba bien colocado de pintor en el ayuntamiento, de esos que pintan rayas en el suelo y fachadas y bancos y lo que manden pintar) el caso es que no le faltara de nada a su chico, los mejores médicos de pago, el mejor colegio, lo que hiciera falta. El crío, para ser tonto, era de los primeros de la clase, todo hay que decirlo; se manejaba bastante bien, y se veía que el día de mañana, si seguía así, iba a poder tener un pasar si le daban un trabajo de esos que dan, en alguna asociación de discapacitados. Pero todo esto que cuento es para que se vea por qué cobró cierta fama en el barrio la señora Silvia, que fue por la guardería que se montó. Y se la montó así como quien no quiere la cosa, vamos, que salió así por casualidad. Como le dijeron que al chico le convenía mucho tener trato con otros chicos fuera del colegio, y que no se quedara en casa alelado, a la mujer no se le ocurrió mejor cosa que decirle a la vecina del tercero, la de los gemelos, que podía cuidarle a los gemelos dos horas por la tarde, a la salida del cole, mientras se iba a hacer faenas. Así se ganaba la mujer unas perrillas, que con lo que le pasaba el borrachuzo del exmarido no le llegaba ni para el alquiler, y eso si no se lo bebía. Y más aún pensando que llegaba el verano, y las vacaciones, el terror de las madres. Como la Silvia vivía en el primero y tenía un cacho terraza, que era la del hueco del edificio, miel sobre hojuelas, ahí iban su chico y los de la Emilia a jugar. Y si por lo que fuera, tenía que salir a una compra, o a una necesidad, cualquier vecina podía echar un ojo por la ventanta. Así que otra vecina, cansada de que su hijo se quedase horas en la ventana mirando cómo los de la Emilia y el Juancar hacían el burro en la terraza, le dijo que si lo podía bajar, al suyo, a su Emilín. Y Silvia, le dijo que claro, que faltaría más, que ella no iba a cobrar a nadie, que, en todo caso, que le llevase un juguete a su Juancar. Allá que se bajó Emilín con un patinete, y allá que andaba Juancar cascándose ora los morros, ora las rodillas, más feliz que chupillas por la terraza, dejándose pellejos en cada esquina ¡Y lo que disfrutaba cuando le ponían una tirita! Todos los chicos mirando como si fuera algo mágico. Al Emilín se sumó la prima de los gemelos, que vivía al otro lado de la calle y que era muy niña aún y andaba con chupete. Ella le llevó una caja llena de ollitas, platitos, perolitas, vasitos como dedales. Y ahí los tienes a todos merendando la nocilla con pan cortada a cuadritos de un dedo para que pudieran caber en los platos. Luego cayó por allí otra nena un poco más mayor, que la pobre se llamaba Mélani, y que la madre también era divorciada, seguramente por eso, que el marido la dejó y ni le pasaba dinero ni nada, y lavaba cabezas en la peluquería, y, claro, al dejar allí a su Mélani a resguardo, podía lavar más y más cabezas. ¿Mejor eso que dejar a la chiquilla en la calle con los desaprensivos que hay, verdad, usted? ¡Dónde va a parar! Mélani le llevó una pizarra, de esas pequeñas con un trípode, la pusieron en una esquina y gastaban tizas y más tizas pintando monigotes. Qué paciencia la de esa Silvia. Pero ella feliz, viendo crecer la parroquia de mocosos. Las madres le traían las meriendas y ella partía y repartía, allí no quedaba una miga en el suelo, ni un niño con hambre. Ella ponía la leche y la nocilla que hiciera falta, que la compraba en botes grandes. (Bueno… nocilla, nocilla, no era, pero nadie notaba la diferencia) Y así, niño a niño, aquello se convirtió en el arca de noé de la chiquillería, había un chinito y todo, que era adoptado y se llamaba José María, nada menos. Ese creo que fue el que quería llevar una pelota pero le dijeron que nanay, y acabó llevando un tren eléctico sin vías, que iba a pilas y lo mandaban de un lado a otro de la terraza llevando ¿qué? ¡platitos llenos de cachitos de pan con nocilla, claro! Un Quique llevó una tienda de indio y allí que la plantaron en medio y había que hacer turnos para meterse dentro porque sólo cabían dos. Un día que llovió, una tormentilla de verano con más trueno que agua, era de ver, todos los niños en la puerta de la terraza mirando a los dos que se habían quedado a resguardo de la tienda ¡qué envidia, y no se mojaban!
Al final tuvieron que desmontar el invento de la guardería porque hubo quejas de un par de vecinos por el ruido que metía la chiquillería, que, hay que reconocerlo, se oía en la calle pese a los cinco pisos que rodeaban la terraza por sus cuatro lados. Una pena. Pero aquel verano largo que duró la guardería infantil de Silvia ( ella la llamaba su guarrería infantil) los chicos se lo pasaron mejor que en la ludoteca del ayuntamiento, con el modorro del monitor que les hablaba como si fueran tontos en vez de chicos. Aunque uno sí fuera tonto. Pero no tanto, caray.
Las últimas noticias son que Silvia está de nuevo embarazada. A sus cuarenta años largos. Juanito, después de todo, se ve que no es tan enclenque; ahora ha pedido que le dejen llevar la camioneta, eso le supondrá un aumento. A ver si hay suerte y tienen la parejita.
Yo creo que el año que viene tendrá que volver a montar la guardería, y que digan misa los vecinos, que, encima con el hermanito, como para tener que estar todo el día pendiente del zascandil de Juancar, vamos.
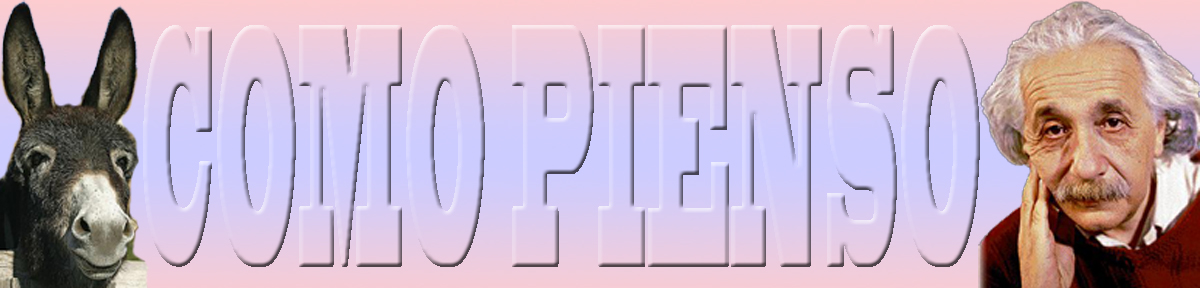
3 comments for “La guardería de Silvia.”