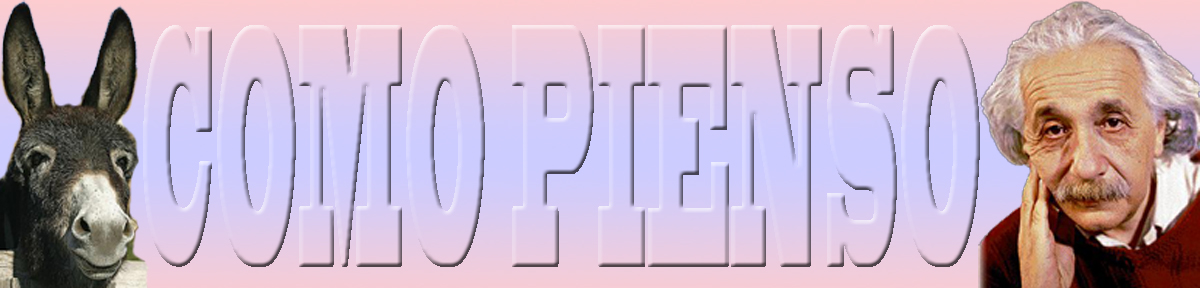Caía a plomo ese sol de verano que deja las calles vacías a la hora de la siesta; el alcalde conduciendo su todoterreno por la gravilla que rodeaba la casa, se detuvo, bajó, y cuando ya se disponía a abrir la puerta se quedó parado con la mano en el pomo viendo cómo llegaba tras él el coche de la Guardia Civil.
Caía a plomo ese sol de verano que deja las calles vacías a la hora de la siesta; el alcalde conduciendo su todoterreno por la gravilla que rodeaba la casa, se detuvo, bajó, y cuando ya se disponía a abrir la puerta se quedó parado con la mano en el pomo viendo cómo llegaba tras él el coche de la Guardia Civil.
-Buenas tardes, señor alcalde -saludó el guardia Gutiérrez con un dedo en la visera- Venimos en visita oficial.
-Buenas tardes Gutierrez, qué sucede, Marta -dijo dando un beso en la mejilla a la cabo que comandaba aquella pareja de civiles- Entrad, que nos vamos a quedar aquí como pajaritos con este sol. Preparo un café y me contáis qué ha pasado.
-¿Recuerdas a un indigente que llevaba en el pueblo unos meses, que pedía en la puerta de la iglesia y que no sabíamos nadie cómo había venido a parar aquí?
-Sí, claro, le daban vales de comida en lo de transeuntes, que se sepa no tenía filiación, y aunque le dijeron varias veces que se fuera a una ciudad más grande, que aquí no iba a poder vivir del limosneo, por aquí seguía.
-Pues se ha encontrado su cadáver en una caseta de aperos abandonada que hay donde la explotación ganadera.
-Vaya por dios ¿y qué tiene que hacer el municipio en un caso así?
-Nada, sólo darle tierra. Dice el médico que ha muerto de muerte natural, medio de viejo medio de miseria, no es preciso hacerle autopsia ni nada.
-Bueno, daré orden a la secretaria, que se ocupe.
-Pero no es por eso por lo que hemos venido a verte -le miró fijamente la cabo, al tiempo que le tendía un sobre de papel de estraza en el que abultaba algo en su interior- sino por esto.
El alcalde volcó sobre su mano el contenido del sobre, que resultó ser un panzudo reloj de bolsillo, de plata vieja. Le quedaba un trozo de cadena de cuatro o cinco eslabones, también de plata, al final de los cuales había un imperdible de tamaño mediano.
-Llevaba el reloj colgado de los ropajes por dentro, no tenía otras pertenencias. Ábrelo y mira dentro.
-Lleva mi nombre.
-Y tu apellido, fíjate bien, se ven las primeras letras, aunque el resto esté más desgastado. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Se trata de un robo?
El alcalde sopesó el reloj, lo miró fijamente, como haciendo memoria y luego desvió la mirada a un viejo retrato del abuelo que reposaba sobre una mesita llena de pequeñas fotos con artísticos marcos de plata.
-No, me parece que ya sé quién es el mendigo y qué reloj es este. Luego me pasaré a ver si lo puedo identificar, aunque se trata de alguien a quien no he visto en la vida, quizá le saque un parecido familiar.
-¿El fallecido es de tu familia?
-Sí, creo que sí, y este reloj tiene una vieja historia que contar.
-Pues me la cuentas. Y usté, Gutiérrez, dé aviso de que estaré aquí y váyase a dormir la siesta y me viene a buscar a las siete, que es viernes y esta noche tendremos faena.
-A la orden mi cabo. Muy rico el café. Que ustedes lo pasen bien.
 Severo era un labrador recto y orgulloso, honrado a carta cabal, su palabra valía más que la firma de un escribano. Tenía tierras, y ganado, y criados, una posición desahogada que había ganado con mucho trabajar y poco holgar. No fumaba, cosa rarísima en aquellos tiempos, bebía lo justo, y no era visitador de tascas ni jugador, porque el guiñote no es propiamente un juego de azar, sino un acto social que sirve para pasar entretenido una tarde de fiesta inocentemente. Severo siempre tenía algo que hacer, hasta cuando la tierra no demandaba brazos, él afilaba las hoces, limpiaba establos a conciencia, colgaba setas de finos hilos en el desván. Su mujer, Pabla, no le andaba a la zaga, se trataba de una mujer joven y guapa, que ya le había dado un hijo fuerte y sano, el que luego sería mi abuelo Antonio. Los tres constituían una familia trabajadora aunque bien acomodada en el pueblo. El caso es que Pabla volvió a quedar embarazada, y se hacían la ilusión de tener una niña, y la tuvieron, pero en un mal parto del que salió una niña ya muerta, y del que Pabla quedó muy afectada física y mentalmente.
Severo era un labrador recto y orgulloso, honrado a carta cabal, su palabra valía más que la firma de un escribano. Tenía tierras, y ganado, y criados, una posición desahogada que había ganado con mucho trabajar y poco holgar. No fumaba, cosa rarísima en aquellos tiempos, bebía lo justo, y no era visitador de tascas ni jugador, porque el guiñote no es propiamente un juego de azar, sino un acto social que sirve para pasar entretenido una tarde de fiesta inocentemente. Severo siempre tenía algo que hacer, hasta cuando la tierra no demandaba brazos, él afilaba las hoces, limpiaba establos a conciencia, colgaba setas de finos hilos en el desván. Su mujer, Pabla, no le andaba a la zaga, se trataba de una mujer joven y guapa, que ya le había dado un hijo fuerte y sano, el que luego sería mi abuelo Antonio. Los tres constituían una familia trabajadora aunque bien acomodada en el pueblo. El caso es que Pabla volvió a quedar embarazada, y se hacían la ilusión de tener una niña, y la tuvieron, pero en un mal parto del que salió una niña ya muerta, y del que Pabla quedó muy afectada física y mentalmente.
El médico le dijo que no podría volver a tener hijos. Pero entonces la ciencia médica era tan inexacta como ahora -no te rías, boba- y mira por dónde, al poco tiempo se queda embarazada de nuevo. Esta vez pasó el embarazo tumbada en la cama, con Severo pendiente de ella noche y día, y con el pequeño Antonio yendo y viniendo con recaditos arriba y abajo durante los siete meses que duró el embarazo. Y entonces nació Jorgito. Se crió canijo y esmirriado, y a poco no se va al otro barrio dos o tres veces, con lo que consiguió que los padres estuvieran siempre preocupados por «el pequeño», y que gozaran con él lo indecible cada vez que se quitaba de encima un resfriado o cualquier otro alifafe. Y mientras, Antonio trabajaba, se hacía un hombre, era el brazo derecho de su padre, y el izquierdo, y ganaba fama de rectitud y formalidad. Nada de esto le servía de mucho, Jorgito era el niño mimado, aunque, dicho sea de paso, eso a Antonio nunca le importunó, él iba a lo suyo, a ayudar a su padre a sacar la casa adelante. Jorgito se volvió un joven guapo, pero guapo guapo, alto y delgado, había salido a su madre y tenía como ella el pelo royo, como se llama aquí a los pelirrojos. Siempre había sido descarado y pendenciero, y en la adolescencia y la juventud se había vuelto mala persona, de verdad, mala persona. Volvía a casa borracho, tenía amoríos con cuatro y frecuentaba casas de mal tono, y lo que era peor de todo: jugaba. Jugaba y jugaba y por ahí tenía esa familia un agujerito por donde se le iba la hacienda, porque, claro, si él había agotado los dineros que puntualmente le daba su madre, decía que se jugaba esto o aquello, y luego la familia tenía que responder. Una vez se jugó y perdió media cosecha. Seguramente aquello fue lo que acabó de dar a su delicada madre razones para morirse, y la pobre Pabla, aún joven y bonita dejó solo a Severo. Severo no supo nunca cómo hacerse con su hijo pequeño y, de disgusto en disgusto, año y medio más tarde acompañó a su mujer en el cementerio. Aquel hombre robusto se murió, dicen, de un mal aire que le dio. El hijo pequeño llegó tarde, bebido y con la ropa torcida y malmetida al entierro. Y aquí es donde, propiamente, empieza la historia del reloj. En su lecho de muerte, rodeado de los tíos de la familia y el hijo mayor, Severo dictó testamento, diciendo que los hijos partieran los bienes, lo que en Aragón y entre esas gentes, era algo que iba a misa, que se dice. Fíjate por dónde, el Jorgito, el que nunca se había preocupado por nada, se frotaba las manos pensando, seguramente, en cómo dilapidar aquello que le iba a caer del cielo. Y Antonio bajaba la cabeza, preocupado. Así que se convocó al juez de paz y al escribano, y con los tíos de la familia, se iba a proceder al reparto. Y en estas, Antonio, que no había abierto la boca sorprendió a todos diciendo:
-Si os parece, para que no haya disputas entre hermanos y que todo sea justo, yo puedo hacer dos partes, y Jorge que elija la que quiera para él.
Aquella era una antigua fórmula de partición que se usaba a veces, y como está claro que Antonio conocía mejor que nadie los bienes de la familia, nadie se opuso a que hiciera él las partes, amén de que, como era el otro el que elegía, no podía haber trampa ni cartón allí. Asintieron todos, asintió Jorge, y entonces, Antonio, se acercó a una mesa de madera que allí había, la despejó de las cosas que tenía encima, y luego fue a la alcoba de sus fallecidos padres y volvió con el reloj, el viejo reloj de plata de su padre, y unos cuantos billetes de quinientas pesetas. Puso el reloj en medio de la mesa y fue desplegando a su lado los billetes, uno, dos, hasta contar diez.
-Estas son las dos partes que he hecho. Por un lado, el reloj de plata de nuestro padre, que fue del abuelo, y mil duros, y por otro… todo lo demás -se miraron sorprendidos los tíos y el juez y silbó por lo bajo el escribano- las tierras, el ganado, la casa, los enseres, el ajuar, y el resto de las perras. Todo. Y ahora tú eliges, hermano.
Jorge estaba como alelado mirando la mesa y oyendo a su hermano, los demás, boquiabiertos. Hasta que el juez, dándose cuenta del alcance de aquellas palabras, le dijo.
-Pero hijo ¿tú te das cuenta de lo que estás haciendo, por qué lo haces?
-Señor juez, yo ya tengo de mi padre la mejor herencia que se puede tener: honradez, salud y ganas de trabajar. í‰l quizá necesite todo lo demás, yo con esos mil duros y mis brazos salgo adelante como sea y donde sea. Lo que sí sé es que no me voy a quedar aquí viendo cómo malvende los corderos de mi madre, o echa abajo el molino que levantó el abuelo, ése que en toda su vida no se permitió otro lujo que comprar aquel reloj de ahí para la boda de su hijo. Tú decides, Jorge.
Se quedaron los dos hermanos como estatuas de sal, los ojos del uno en los ojos del otro. Midiéndose, quizá diciéndose lo que se tuvieran que decir. Y entonces Jorge, sorprendiendo a todos, se acercó a la mesa, se echó al bolsillo los dineros y el reloj, los miró fijamente, y si decir un verbo, se fue por aquella puerta y nunca más volvió a saberse nada de él. Luego cuentan que lo vieron en la guerra del lado de los rojos, por Barcelona, y más tarde que en la legión, y algunos lo emplazaron hasta en Cuba y con el Che, en fin… bulos, a ciencia cierta no se llegó a saber nada de él. Lo que sí es cierto es que, por primera vez en la vida, y quién sabe si por última, se portó como un hombre cabal y tomó la decisión que debía tomar. O supo que su lugar no era aquel, ni su vida, sino la del aventurero. Quizá conservara ese reloj hasta el día de su muerte porque le recordaba que en algún momento fue honrado y consecuente, quizá ese reloj fuera un poco su corazón, su humanidad. Y quizá vino aquí a morirse para verse en paz consigo mismo.
-O quizá vio su futuro y no quiso asistir a la decadencia económica y moral que le vaticinaba su hermano. No quiso verse en ese papel delante de sus paisanos, y ser conocido por todos como el que dilapidó la fortuna de sus mayores. Prefirió probar suerte, era un jugador. Y tu abuelo Antonio luego levantó este imperio del que eres el cacique.
-El alcalde, cabo, el alcalde, no tergiversemos. Y más respeto conmigo que soy autoridad. Oye, no le digas nada al abuelo, que anda delicado y no es cosa de nombrarle ahora a su desaparecido hermano, déjalo correr.
-Sí, hombre, no te preocupes.
-Yo iré al entierro y lo pagaré.
-Amén. Te has quedado cabizbajo y triste con esto de tu tío. Es una historia muy bonita.
-Sí, pero como tú dices, es muy triste.
-Anda, ven, que hasta las siete no viene a buscarme Gutiérrez, ven que te hago unos mimos. Y no me beses delante de los guardias, que menoscaba mi autoridad.
-¡Sórdenes mi cabo!
Tomás Galindo ®