Esta verídica y tremebunda historia, muestra de nuestras más ancestrales costumbres cazurras y espanto de afiliados a la ONCE, me la contó don Manuel Serrano García, a la sazón suegro mío, guardia municipal de la I.C. de Zaragoza con grado de cabo y persona versadísima en la crónica local, en el anecdotario de la baturrada y el despatarre vernáculo.
Me refirió que, en indeterminados y oscuros tiempos de antes de la guerra, los ciegos no vendían el cupón aún, y se ganaban la vida como buena o malamente podían, los más tocándo músicas y pregonando romances por las esquinas, y dependiendo de la voluntad de las buenas gentes; y otros, caídos en mejor familia, con trabajos asequibles a su tara, como el trenzado de canastos, el deshuese de olivas y otros que requiriesen santa paciencia. Contome que por las esquinas de Zaragoza se juntaba a veces un cuarteto de estos ciegos, un matrimonio viejo y otros dos hombres más, que eran versados y hábiles en tañer y soplar varios instrumentos, a saber: un violín, un laúd, un cordión y un chiflo acompañado de su chicotén. Estos cuatro ciegos, a veces se juntaban para ir a tocar a meriendas y celebraciones, formando una orquestina, tocando ora juntos lo que se sabían todos, ora por separado y dando descanso uno o dos a los otros. Cómo conseguían que tan variopintos instrumentos sonaran parejos y acompasados es misterio que no hemos logrado desentrañar (supuesto caso que atinaran), pero seguramente los oyentes tampoco pretendían sino pegar cuatro agarrones a alguna moza entre los, más o menos, ruidos de polkas, valses y pasacalles.
Estos ciegos hacían pórticos y fachadas de iglesias, como la de Santa Engracia o la de San Miguel o San Felipe y San Juan de los Panetes, y también se lucían por lugares como el mercado central, la Lonja o la plaza de toros. Así vivían y se recogían en la ciudad casi todo el año, pero en verano salían de bolos. Sí señor, sí, como lo oyen, hacían galas como la Piquer. Y es que en verano se echaban a la carretera y solían aprovechar el buen tiempo para ir a los pueblos de la ribera del Jalón y a las Cinco Villas, donde estaban mirando crecer los trigos y las uvas, hasta que era época de la recogida, que remataban la faena, y volvían a casa con los ahorros para mejor pasar los fríos del invierno.
En una de estas deambulaciones acabaron yendo a parar a no sé qué pueblo donde fueron bien recibidos por la soltería, que instó a las fuerzas vivas del lugar a contratarlos para hacer baile en la plaza al atardecer. Ajustaron pues con el alcalde que cobrarían por aquella tarde y la mañana siguiente, que era domingo, después de misa, la cantidad de nueve pesetas cantantes y sonantes (luego se verá si cantaban y sonaban), a razón de dos por barba más una porque sí. Tañeron y soplaron los ciegos todo su repertorio y lo que les iban tarareando y fueron muy del agrado de la concurrencia, que los celebró a modo, regalándolos con vino abundante y llenándoles la andorga, y unos y otros se dieron por muy satisfechos del trato y el servicio cuando fue la hora de pasar factura y coger la carretera. Quedaron los ciegos en una esquina de la plaza esperando a recibir la paga, mientras escampaba la gente, e iba el alcalde a la casa consistorial a por las nueve pesetas. Y en esta tesitura estaban cuando, uno de los mozos, vigilado de lejos por otros de su peña que miraban desde la barrera sin perder ripio, se les acercó y les dijo que les iba a pagar.
-A ver, quién cobra -dijo.
Y mientras los ciegos se miraban (es un decir) y antes de que uno alargara la mano, el mismo mozo siguió hablando como si ya le hubieran contestado.
-Muy bien, usté mismo, pues vaya recibiendo y contando.
Y mientras hacía como que le pagaba a uno de los ciegos, iba entrechocando dos pesetonas que llevaba una con otra de mano a mano como si estuviera depositando las monedas en mano de ellos.
-… ocho, nueve, y diez, hale, que nos han tenido muy contentos, que lo disfruten y otro año, ya saben, vuelvan por aquí que serán bien recibidos.
Dieron los ciegos las gracias y echaron a andar por el camino, seguidos de lejos y de puntillas por los mozos, que querían ver en qué paraba el asunto. Al poco y aún sin salir del pueblo, dijo uno de ellos que a ver quién había cobrado, que a repartir. Y todos comenzaron a decir «Ah, pues yo no he sido», y a subir el tono de voz, y a decir que «Ya empezamos…», y que «Ya sabía yo que alguno tenía que dar la nota», y que «Eso no lo dirás por mí». Y subieron las voces, y subieron los bastones de los que se ayudaban para andar y zis, zas, empezaron a darse de palos y puñadas, y era de ver el buen tino que tenían en alcanzarse en las narices y en cascarse los instrumentos a garrotazo limpio. Y en estas estuvieron buen rato para agravio de sus huesos y regocijo ajeno, hasta que sintieron las risas de los mozos que no pudieron contenerse más y explotaron en carcajadas.
Menos mal que llegó el alcalde a tiempo de evitar males mayores, y restañaron sus heridas y pagaron a los ciegos lo que era debido y los instrumentos echados a perder. Alguno de los mozos se vio en el calabozo ese día y los siguientes y tocó multa a escote. Pero como decía Gila… «Anda, que lo que nos hemos reído…»
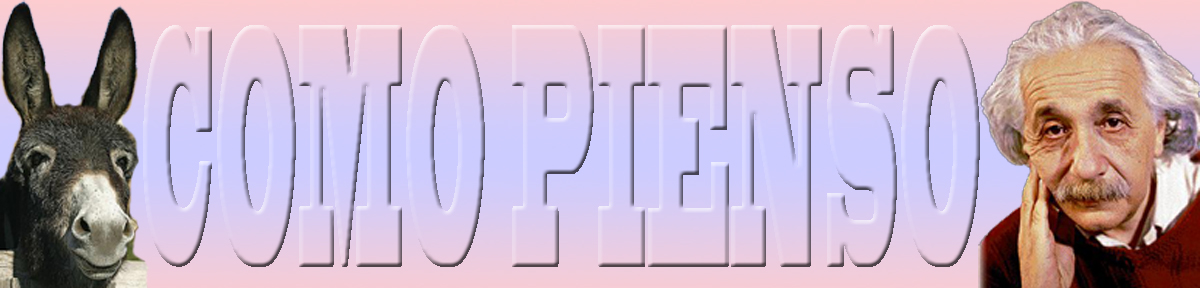
4 comments for “La batalla de los ciegos”