
La primera vez que la vi ya me llamó la atención. Tenía pinta de rubia natural, no de las de bote, de esas que abundan, no, esta parecía de las que pueden desnudarse en el gimnasio y dejar que las compañeras de sauna comprobaran la autenticidad de sus rubios bucles. Un color cerveza de lo más castizo. Sí, no parecía una rubia teñida, llevaba una gabardina marrón sobre un traje sastre de ejecutiva. Y gafas negras. Gafas de alguien a quien le molesta vivamente la luz. Gafas, quizá, de mujer que quiere poner una separación, una distancia, entre ella y el mundo. Luego volví a verla con otros atuendos, siempre, eso sí, formales, y siempre con sus gafas negras. Pantalones vaqueros azul oscuro, chaqueta de terciopelo negro, blusa blanca y el pelo recogido en una larga cola dorada con un lazo también de terciopelo negro era su vestimenta más informal. Al parecer trabajaba en el mismo edificio que yo, quizá en alguno de los bufetes de abogados que hay allí. No parecía tener muchas amistades; pese a su gran belleza comía cada día sola, como yo, en Mario’s, en una de las muchas mesitas individuales, e incluso en un taburete en la barra. Uno de esos ligeros almuerzos a la europea, ligeros y escasos, nada de las opíparas comilonas españolas merecedoras de reparadora siesta. Cuando estaba en el interior del restaurante gastaba unas gafas más ligeras, de montura fina y un poco a lo matrix, pero exactamente tan oscuramente impenetrables como las que se calzaba en la calle. Y en el metro. Hacíamos un par de paradas juntos, desde donde yo hacía el último transbordo; lo que significa que ella vivía en las afueras, o bien, esto último parecía más probable, en la parte alta, cara, pija y elitista de la ciudad. Yo, al poco de fijarme en ella, reconozco que la miraba con bastante desparpajo. Es que es una mujer que tiene mucho que ver, esa es la verdad. Delgada pero sin escaseces, alta,bien formada, con un pecho generoso, ofrecía una estampa de rotundidad femenina, algo descarada, dentro de una imagen de reserva y sobriedad de movimientos y atuendo. Conforme iba coincidiendo más veces con ella procuré sér más discreto en mi… …observación, pero lo cierto es que a veces me sorprendía a mí mismo parado con la taza de café a medio camino entre el plato y mi boca mirándola. Tenía algo que me embelesaba. Un sábado que teníamos compromiso familiar y fui de visita a la parte alta la vi desde mi coche. Efectivamente debía vivir por allí, entró al parque haciendo futin y la pude ver corriendo un rato por la acera y luego al otro lado de la reja, antes de perderse tras unos matorrales. Llevaba unos pantalones cortos, zapatillas y una simple camiseta roja sudada, una cinta sujetándose el pelo, y sus gafas. Esta vez eran de espejo, con montura amarilla y una goma elástica de sujeción. Una mujer tremenda. Con las piernas al aire, largas, ahusadas y morenas, y el sencillo equipaje deportivo, me di cuenta de que era una de esas mujeres que pueden enseñarse sin desmerecer. Por primera vez me pregunté cómo estaría con algo escotado. Otra vez, en Mario’s, comimos juntos, en el mostrador, taburete contra taburete, ella la ensalada del día y un filete de lomo, poco hecho y sin más guarnición que medio limón. Y coca lait. Al menos, pensé mientras apuraba mi cerveza sin, no era vegetariana. No hubo ocasión de que le tuviera que pasar el salero ni nada que me permitiera entablar conversación. Ella estuvo como siempre, distante e impenetrable tras sus gafas negras. No obstante, días después, al entrar en Mario’s y buscarla con la vista vi que ella me estaba mirando. Fue un instante, y me dio esa impresión, pero en sucesivas ocasiones pude confirmarlo: ella me miraba. Era indudable que algo nos había empezado a comunicar. Sí, era eso, entre ella y yo había una sutil, aún casi inapreciable pero ya significativa comunicación. Yo la miraba a veces y ella devolvía mis miradas, o me las sostenía. Bueno, o eso parecía, si bien sus ojos continuaban ocultos por los oscuros cristales, su gesto era inequívoco. Me miraba. No sabía aún qué efecto le producían mis miradas ni con qué ánimo ella me las devolvía. El gesto de su cara era tan inescrutable como su mirada. No sonreía (nunca la había visto sonreír) pero tampoco parecía un gesto adusto ni traslucía que mis inquisitivas maneras le causaran molestia. Yo me había acostumbrado a verla, y si algún día por cualquier circunstancia no coincidíamos echaba de menos sus andares decididos y elegantes; su ropa cara y sencilla, tan formal y a la vez tan desenvuelta, sus gafas negras. Un día entró en mi oficina. Entró, se quedó mirando un momento en derredor suyo para ver a dónde dirigirse. Instintivamente me levanté. Ella sonrió levemente, o me lo pareció, y vino hacia mí con unos papeles en la mano. No vestía de calle, quiero decir que venía de dentro del edificio y no había tenido que ponerse nada de abrigo. Llevaba zapatos negros sin tacón, una falda gris, ajustada, ligeramente por encima de las rodillas, y una blusa blanca con un lazo gris perla cerrándole el cuello. El pelo recogido en una especie de moño informal con un lapicero atravesándolo en lo que a mí me pareció un detalle de una travesura encantadora.
– Hola
– Hola – le dije tendiéndole la mano – Creo que te tengo vista de aquí del edificio y de Mario’s ¿te puedo ayudar en algo?
El tuteo, nuestra edad es similar, y la admisión explícita de que la conocía pareció romper un poco el hielo y darle una mayor confianza.
– Sí, es verdad. Raquel -dijo, presentándose.
A esas alturas de nuestra relación yo todavía no sabía si tenía ojos de mujer fatal, pero todo lo demás sí, empezando por la voz. una voz inusualmente grave y calma para una mujer. Un decir sedoso y envolvente. Le ayudé a realizar algunas gestiones, efectivamente trabajaba en alguno de los bufetes de abogados, y nos despedimos con lo que pareció un cálido estrechar de manos y, esta vez sí, sin duda, una invitadora sonrisa. Los día siguientes no fueron muy afortunados, allá donde coincidíamos lo hacíamos de lejos. Una o dos veces quise hacer una inclinación con la cabeza a modo de saludo, pero era evidente que ella no me estaba viendo. Hasta que un día, nuevamente fue en Mario’s, se me apareció el ángel de la guarda en forma de overbuquin. Al entrar vi que todas las mesitas individuales estaban ocupadas, y los taburetes de la barra. Eso significaba tener que esperar, porque la extricta ley de Mario’s dice que no puede haber una sola silla vacía en una mesa de las de dos, tres o cuatro comensales. Se me acercó el camarero y me dijo que en cinco o diez minutos tendría mesa, y a continuación, tras de mí, se lo iba a decir a otra persona que acababa de entrar. Entonces oí su voz.
– Disculpa – dijo ella.
– Ah, hola, qué tal… ¿Raquel, verdad?
– Si quieres podríamos compartir aquella mesa para dos, así no tendríamos que esperar.
– Ah, claro, estupendo.
Nos sentamos y comimos uno frente a otro, aunque apenas cruzamos cuatro frases cargadas de tópicos sobre el trabajo de oficina, los menús tan poco imaginativos de Mario’s, y el resultado de aquellas gestiones que le hice. Llevaba una chaqueta azul celeste de algodón, abotonada, de las que se llevan sin nada debajo, o quizá un sujetador con puntillas, si eres de esas que gustan de enseñar una picardía sexi; y ese pico que formaban sus solapas era lo más parecido que le había visto a un escote. Pero no me atrevía a fijarme demasiado en lo que parecía el inicio de un juguetón canalillo sin saber dónde estaba mirando ella ni si me vigilaba. Quise invitarla al café, pero ella insistió en que no, que invitaría ella por la amabilidad con la que le había atendido. Yo, torpe de mí, dije una de esas cosas de las que se arrepiente uno conforme las va pronunciando, dándome cuenta de que podía hacer el más espantoso ridículo.
– Ya es suficiente recompensa el haber comido juntos.
Ella se quedó un poquito parada al principio, pero le tendió un billete al camarero diciéndole que le cobrara, y luego me miró largamente y sonrió de forma enigmática. Me fijé en algo en lo que no había caído hasta entonces: no llevaba ningún anillo. Los siguientes días me la encontré ya sentada en una mesa individual cuando entré, o llegué yo primero y hube de ocupar alguno de los sitios disponibles, no encontrando pretexto para esperarla. Un viernes, odio los viernes porque la perspectiva del largo y tedioso fin de semana me fastidia, el metro iba más apretado que de costumbre. Alguien me clavó algo duro, quizá un portafolios en las costillas, bufé, me revolví un poco, y allí estaba ella.
– Hola
– Buenos días, acabaremos empleando empujadores, como en el tren bala de Japón.
En esto se abrieron las puertas y nos vimos impelidos fuera, arrastrados por la corriente de oficinistas, secretarias, ejecutivos sin derecho a plaza de garaje y personal de mantenimiento. Salimos los dos trompicados, ella perdió un momento el equilibrio y yo la sostuve por el codo. Curiosamente, ella estaba más pendiente de sujetarse las gafas, que por poco se le caen, que de sujetarse a sí misma. Si no llega a ser por mí se va al suelo.
– Oh, lo siento, se me ha ido un tacón hacia un lado.
– ¿Te has hecho daño? – dije yo.
– No, no me he torcido el tobillo, sólo ha sido el zapato que se me ha salido. Muchas gracias.
– No ha sido nada
Estuve a punto de decirle que se me ocurrían peores cosas que sujetar un cuerpo impresionante como el suyo; o que había sentido el roce de su pecho contra la parte interna de mi muñeca y que la sensación (todavía me quedaba un rastro de aquel calor) había sido grata, y se lo había notado lleno y duro. Y que podía caerse sobre mí todas las veces que le apeteciera en iguales o mejores circunstancias. Pero antes de decir ninguno de esos despropósitos me puse a contar hasta diez mil. No había llegado a cuarenta cuando, sin pensarlo, me vi diciéndole lo que seguramente debió ser mucho peor:
-Si es que con esas gafas… ¿no te quitan mucha luz?
Ella paró en seco, y con un ligero temblor de la barbilla, como si se sintiera gravemente ofendida me contestó:
-No tiene nada que ver. Estoy acostumbrada y veo con ellas perfectamente.
Y echó a andar delante de mí a una velocidad impropia de alguien con tacones. Tardé algo en reaccionar, y ya no me fue posible alcanzarla para disculparme. No di pie con bola aquella mañana. Cómo había podido cometer semejante estupidez. Pasé el rato enfollonando papeles y pensando en ella. Me di cuenta de que estaba tontamente, estúpidamente, perdidamente enamorado de aquella mujer. Que si un día no la veía en el metro, comiendo, o entrando y saliendo del ascensor, mi vida iba a perder su único ingrediente interesante. Es más, que ya no me bastaba con verla comiendo, y que quería mayor contacto físico que el derivado de un traspiés. Es más… tenía que localizarla y decírselo. Ya. Inmediatamente. Yo los viernes llevaba el mismo horario, pero en algunas oficinas hacían jornada continua, no salían a comer, y se iban antes por la tarde. ¿La había visto comer en Mario’s algún viernes? No podía recordar. Salí, eché un vistazo en el restaurante y no estaba. Volví al edificio. Ella cogía el ascensor de la izquierda, lo que significaba que iba a alguno de los bufetes de ese lado. No sabía cuál porque la gestión que le hice era personal, no me dijo dónde trabajaba. Decidí empezar por los más importantes, aquellos que tienen las puertas abiertas y uno puede colarse dentro sin llamar. En el primero no la vi, aunque muy bien pudiera no ser una secretaria, sino una abogada y estar tras una de las puertas cerradas. En el segundo al que entré tuve suerte: «Satrústegui, Gil, Satrústegui y Morán» Entré en el recibidor, había sólo una secretaria ante un ordenador y centralita, las compañeras debían estar almorzando. A ambos lados salían dos pasillos con las puertas de los socios de bufete. En la de la derecha ponía «Raquel Satrústegui» Llamé.
– ¿Sí? – era ella.
Entré, se quedó muda mirándome tras sus gafas negras. Se levantó detrás de su mesa, al tiempo que yo me iba acercando. Casi tartamudeó.
– Qué… qué quieres…
Yo no estaba menos zozobrado, no tenía un discurso preparado, no sabía qué decirle.
– Quería disculparme, nada más.
– Bien -dijo escueta.
– No sé qué he podido decir que te moleste, pero es evidente que te ha afectado.
– Es que…
-Escucha – le interrumpí – no sé qué problema puedes tener para llevar esas gafas, pero tendrás tus razones.
– Así es -dijo ella.
– No me importa, o sí, sí que me importa, pero si tú quieres o necesitas llevarlas pues muy bien. Yo a lo que venía es a preguntarte si quieres cenar conmigo esta noche, o mañana, o que vayamos a algún sitio, o lo que te apetezca, si te apetece. Con tus gafas. – Ya había empezado y me salía todo de corrido – Yo no hago más que buscarte todos los días y, bueno, quería que lo supieras.
Me quedé asustado de todo lo que le había dicho. Se hizo un extraño silencio. Ella parecía muy nerviosa. Por fin, con un hilo de voz me dijo:
– Soy estrábica.
La noticia me dejó estupefacto, no sabía qué decir ni qué hacer.
– ¿Estrábica? ¿Eso es como bizca o así, no?
Entonces ella se quitó las gafas y me miró. O al menos su nariz apuntaba en mi dirección. Un ojo miraba un poco hacia dentro a la punta de su nariz, y el otro totalmente hacia afuera. Tragué saliva.
– ¿Y eso no te lo puedes operar?
– Ya lo hice, no salió bien, no tiene arreglo.
Volvió a calarse las gafas.
– Bien – dije yo – Disculpa… bueno…
Final feliz (diabéticos abstenerse)
Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. Oí cómo se sentaba, casi se derrumbaba sobre su silla, y cuando iba a traspasar la salida, sin volverme, le dije:
– Así que miras contra el gobierno.
– ¿Cómo?
– Que tienes un ojo en Pinto y otro en Valdemoro
– ¿Eh…?
– Que no se sabe si miras a Cristo o a Barrabás.
– …¿Qué quieres decir?
Temblorosa, apenas podía articular palabra.
– Que vaya pinta tienes, chica, que no te quites las gafas, que das impresión. No sabía si hablabas conmigo o con el señor del cuadro.
Me volví y la vi apretando en su puño crispado unos papeles y agarrándose a la mesa con la otra mano. Unas lágrimas se deslizaban por debajo de sus gafas hasta la barbilla. Me la quedé mirando y ella lentamente fue levantando la cara hasta quedar mirándome a mí.
– ¿Te puedo decir alguna otra cosa desagradable? No se me ocurre ninguna más. Así que hasta aquí. Se acabó. Te has quitado las gafas, has sido sincera, y yo contigo. Y ahora ¿quieres salir esta noche conmigo?
– ¿Vas a dejar de burlarte de mí?
– Ya lo he dejado, hace cuatro frases. Tú tenías miedo de lo que pudiera pensar, y te lo he dicho. Yo sé lo que te pasa, y tú que no sé dónde mirarte si te quitas las gafas, se hace difícil. Así que te las dejas puestas. Pero unos ojos mal colocados no van a hacerme perder a la mujer de mi vida.
Di la vuelta a la mesa, la cogí del brazo y se dejó levantar suavemente.
– Te besaré con gafas incluídas, aunque – dije quitándoselas – acabo de recordar que se besa mejor con los ojos cerrados.
Y fue un beso tierno, dulce, apasionado. Jamás me habían besado tan hambrientamente.
– Que te conste que yo tampoco soy perfecto
– ¿No? -dijo temblorosa.
– A mí me huelen los pies un horror, hasta yo me iría de la habitación.
Y reímos y nos besamos, reímos y nos besamos, reímos y nos besamos…
Final tópico
Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. Oí cómo se sentaba, casi, se derrumbaba sobre su silla, y cuando iba a traspasar la salida, sin volverme le dije:
– Así que miras contra el gobierno.
– ¿Cómo?
– Que tienes un ojo en Pinto y otro en Valdemoro
– ¿Eh…?
– Que no se sabe si miras a Cristo o a Barrabás.
– …¿Qué quieres decir?
Temblorosa, apenas podía articular palabra.
– Que vaya pinta tienes, chica, que no te quites las gafas, que das impresión. No sabía si hablabas conmigo o con el señor del cuadro.
Me volví y la vi apretando en su puño crispado unos papeles y agarrándose a la mesa con la otra mano. Unas lágrimas se deslizaban por debajo de sus gafas hasta la barbilla. Me la quedé mirando y ella lentamente fue levantando la cara hasta quedar mirándome a mí.
– Qué hijaeputa ¿también tienes los pezones así como los ojos? No deberían dejarte salir a la calle con ese peazo culo y semejantes clisos, cagüen dios, para ir calentando al personal, y engañándolo, como me has hecho a mí. Qué quieres eh, ¿un polvo, eso quieres? Estás necesitada eh, no me extraña. ¡Prueba a buscarte un ciego, y no vuelvas a apuntar con tu nariz en mi dirección, golfa!
Di un portazo y me alejé oyendo sus sollozos, como el gañido de un perro apaleado. La secretaria se me quedó mirando pasmada.
-Algunas no saben comportarse. Por cualquier nadería, ya ves, de los nervios. ¿Y qué hace una monada como tú aquí solita a la hora de comer? ¿Es que no estás bien mirada en esta empresa? Ji ji ji…
…
-¿Sabes, Mario? No puedes figurarte de lo que me he enterado de la rubia esa de las gafas… la de las tetas, sí, esa… Te vas a mondar…
Final horroroso (sólo para lectores con mucho estómago)
…bueno pues nada, lo tarde que se ha hecho. Si quieres algo me llamas, abajo, ya sabes. No tengo teléfono directo, pero pregunta por mí y te pasan. En fin, te dejo, que veo que estás ocupada, yo mucho papeleo también. Vaya… Bueno… Me gusta mucho tu despacho, muy bonito. En fin, y a ver si un día quedamos y tomamos algo, eh. Venga, cuidarse.
Salí, cerré la puerta, y me quedé ahí, respirando hondo, fiuuu, por poco. Más valía que me alejase rápidamente. ¿Qué tal darán de comer en ese sitio nuevo de la otra esquina?
Tomás Galindo ®
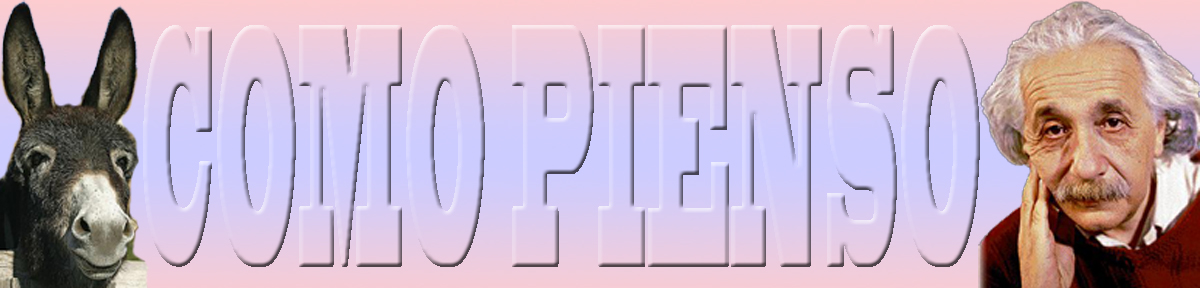
9 comments for “Gafas”