 El 15 hace el trayecto desde Palma, la catedral, hasta L’Arenal, o zona alemana por antonomasia, donde está el hotel en que me hospedo. Es largo, de esos autobuses con un fuelle en su mitad, y hace un sinnúmero de paradas. La primera impresión que uno se lleva al subir es mala. Pero en cambio, conforme pasa el tiempo, se va volviendo peor.
El 15 hace el trayecto desde Palma, la catedral, hasta L’Arenal, o zona alemana por antonomasia, donde está el hotel en que me hospedo. Es largo, de esos autobuses con un fuelle en su mitad, y hace un sinnúmero de paradas. La primera impresión que uno se lleva al subir es mala. Pero en cambio, conforme pasa el tiempo, se va volviendo peor.
Lo primero que descubres es que no tiene aire acondicionado. Salvo que se estime que el aire acondicionado es… a condición de que abras las ventanas. Y lo segundo, que la señora mayor con canasto que tienes al lado, aquella semana ha olvidado lavarse.
El vehículo, buena muestra de lo variado de la fauna local, va poblado por la más heterogénea masa humana que se pueda reunir en tan mínimo volumen. Aquí se juntan marujas anforiformes de cantarín acento mallorquín; alemanes de bajo poder adquisitivo; una familia calé, madre, dos primas, la hija mayor y tres churumbeles rubitos (vaya por dios); una chica francesa que lleva a un tonto de la mano (Marithé, Marithé, j’envie de bouffer) muy mona ella y con cara de resignación; una pareja hindú (¿o es indú? ¿y por qué con hache?); un drogata sudoroso; y varios negros de distinto tono. A mi derecha, una alemana de proporciones cercanas a las de un armario ropero, sienta sobre sus rodillas a una compatriota menuda y de aspecto angelical. Ambas rubias, casi platino, ojos azules, labios claros, piel colorada de quien ha estado tomando un sol desacostumbrado. Tendrán dieciséis o diecisiete añitos y carita de susto.
El espacio se llena de ecos de conversaciones, de chirridos de frenos, de petardeo de automóviles y motos, de risas de los negros del rincón trasero, que enseñan unos dientes blancos y grandes, vagamente equinos. El conductor maneja el autobús como un nuevo Ben-Hur, sacudiendo al pasaje con grandes acelerones, para que se agrupen al fondo y dejen subir a los que esperan en cada parada.
-“¡Laissez-moi regarder!†Es el tonto, que aparta la cabeza a la francesita para poder echarle un vistazo a la alemana menuda de aspecto angelical. Caramba, pues el síndrome de Down no está reñido con el gusto por la belleza. La alemanita enseña quizá más muslo del que debiera para no caer en pecado venial, por aquello de ir sentada sobre la otra, de medio lado, y el mongólico la mira con descaro y una cierta admiración. La francesita, con más aire aún de resignación, inclina la cabeza a un lado y le deja hacer. La alemanita, absorta y con la vista perdida en el infinito, está ajena a todo. Afortunadamente, el chófer, iluminado por alguna deidad juguetona y pícara, echa una mano a los observadores interesados en la estética femenina. Brusco frenazo, acelerón, el bus que se contonea como barquilla en galerna, ayes, gruñidos, cagüendioses, y la alemanita en cuestión que se libra de deslizarse hasta el suelo por la compatriota, que la sujeta por un hombro, y queda, oh milagro, con una pierna bastante más alta que la otra, haciendo las delicias del tonto. Son negras y de encaje, quién habría de decirlo, en una muchachita tan joven y de aspecto, ya lo había dicho, angelical. Para parecer una cándida… sin duda va muy bien encaminada en la vida.
Antes de que se acallen las voces que protestaban, algunas airadamente, por el trato desconsiderado que nos dispensaba el conductor (joder, ande le han enseñado a este a conducir, la mare qu’el va parí) me sorprende una queja modelna y televisiva en labios de una de las primas de la gitana madre: “¡Hombre, podía tener un poquito más de sensibilidad!†¿Qué fue de aquellas floridas maldiciones gitanas? Aquellas del tipo de ojalá te den unas calenturas que te se reditan hasta los botones de la bragueta ¡jai!. Los gitanos ya no son lo que eran.
El autobús, pese a lo que pudiera parecer, y contrariamente a las leyes de la física, acoge en su ya poblado vientre a cuantas gentes aguardan en las paradas. í‰stas, las gentes, no las paradas, entran empujando a los primeros viajeros (oiga por favor, ya pasarán, no se queden aquí todos, a ver, venga, hacia allá que están bien anchos y aquí vamos como sardinas en lata). Y la gente, que es muy acomodaticia, sólo cede ante el bolso que se le clava arteramente en el riñón, el pie delicadamente pisoteado (uy, perdón, es que como empujan…) o el nada disimulado abalanzamiento (si es que son los que entran…). Y aquí hace su aparición la tía buena.
La tía buena entra empujada y empujante y me atrapa entre ella y la barra vertical a la que me agarro. La tía buena tiene veintipocos, castaña clara, ojos pardos, noventa y cinco de copa y una espalda muy muy bronceada en la que brilla una gota de algo, ¿será sudor? ¿agua u otro líquido del húmedo cabello?. La tía buena aprieta su firme nalga contra mi de momento nada firme bajo vientre. Yo, pudoroso, trato de volverme, precisamente para desviar tal opresión, pero la maniobra es mal interpretada por ella, que se medio vuelve para mirarme como diciéndome, vas por mal camino. Así que me quedo más quieto que la mujer de Lot, aguantando impertérrito la abundancia de nalgas en torno a mí; tratando por todos los medios de no mirar aquella aterciopelada espalda broncínea, y rezando para que no se produzca el reflejo galante, que notaría sin apenas impedimento entre ella y yo. Mis súplicas son atendidas. La maruja con canasto de más y lavado de menos se levanta para participar del dúo, y la tía buena es violentamente repelida por cuestión de feromonas, y ambas se desplazan.
Ahora me ha tocado en suerte la indú (¿o será hindú?)… bueno, la india, que también maniobra para ir bajando. La india tiene un agujero en la nariz, en la aleta izquierda, por el que cabría, por lo menos, un grano de arroz sin rozar las paredes. Seguro que debe ponerse una perla del tamaño de un garbanzo sujeta con tuerca y tornillo, pero la tendrá en reparación o en la casa de empeño. Por cierto, la india huele a curry, vaya tópico.
Se va la maruja, se va la india, pero nuevos personajes pueblan la escena itinerante. Ha entrado la amiga. La amiga ha entrado sonriendo, por eso me he fijado en ella entre tanto rictus de desagrado, se nota que ha visto a alguien que conoce, por eso es la amiga, y de ahí su alegría. Todavía no sé quién es el/la conocido/a, pero es alguien que está más allá de la familia calé. Le grita hola. Hace sonrisa, pucheritos, y un gesto de ya veremos si soy capaz de ir hasta allí. -‿Cómo es que vienes en el 15?â€- Me pierdo la respuesta, que debe ser algo asombroso, a juzgar por la cara de extrañeza que pone la amiga. –“Pues yo todos los días, chicaâ€- Se ve que su interlocutora es chica, ya tengo un dato. En estas, se vuelve a producir movimiento y la tía buena ataca de nuevo.
Esta vez me oprime la mano con un pecho. Vaya papelón. Un pecho hermoso y turgente, por cierto. Yo estoy agarrado a una barra, y alguien la ha empujado hasta dar con un pecho sobre mi mano. Me mira como si dirigiera mi pelotón de fusilamiento. Yo hace rato que estoy poniendo cara de tonto, pero es que ahora sólo me falta ya silbar. Evidentemente, no puedo desplazar la mano hacia arriba, ya que eso implicaría movimiento sobre su pecho, es decir, “tocarlaâ€. Lo mejor sería decirle, disculpe joven ¿podría quitar su teta de ahí?. Al fin, toma una decisión, pega una culada y le dice a otro varón, también con expresión idiota: – “¡Ya vale, no, ya vale, todo el rato empujando!â€- í‰ste masculla algo, y la tía buena consigue retroceder un par de centímetros. Yo subo mi mano por la barra, en previsión de futuros empujones que devuelvan el pecho descarriado donde estaba. Ella se percata del hecho y, esta vez, relaja algo su expresión adusta, como diciéndome t’has portao. Hija mía, qué rica está, y qué ca-nalillo se le divisa por el generoso y cercano escote. La chica tiene que ir por ahí rompiendo, pisando fuerte. Y es que un buen par de tetas dicen mucho de la persona a la que preceden. La teta grande y firme hace a la mujer segura, decidida, y por lo general, pelín desafiante. En realidad, importa menos el tamaño que la firmeza. La mujer de teta menudilla, pero firme, suele ser dicharachera y simpática, y se mueve con la gracia que le da el meneíllo juguetón y marinero de los pezones bajo la blusa. A mí, que soy más seguidor del movimiento, de la gracia en la expresión, del garbo, que de la imagen estática de la belleza, que me den teticas ágiles y desenvueltas. Que me den. A qué esperan.
Como no tengo nada mejor que hacer, me estoy fijando en la alemana grande. En realidad no es fea, sólo grande, eso sí, muy grande. Lleva el pelo muy corto, a cepillo, y un suave maquillaje claro. Tiene los ojos de un azul intenso, como ese azul que a veces les sale a los niños recién nacidos que tanto ilusiona a las madres. Y un pecho inmenso. No me atrevo a calcular el número de sujetador que puede usar, pero, cosas de la edad, ya dije que aparenta unos diecisiete, es un pecho sin duda hermosísimo al desnudo. Qué pena. Estas alemanas envejecen mal, se convierten en unas bolas de grasa, se les caen las tetas y los culos malamente edificados entre tanta epidermis abundante en lípidos, y se convierten en cerveceras bávaras, de esas que manejan cinco picheles de a litro en cada mano navegando entre las mesas como barcazas de mercancías. Pero mientras les dura la firmeza de carnes de la juventud son hermosas y mayestáticas y, dicen quienes las han probado, dan mucho juego en la cama y son dulces y agradecidas.
Me temo que ha descubierto que es el objeto de mi observación y nos sostenemos la mirada largamente, seriamente. Al cabo, sonríe levemente y desvía la vista. Pasado un rato dice algo al oído de su amiga, que me mira descaradamente, se ríe y le contesta algo. Se ve que no he pasado el examen, sea el que sea. No sé a quién oí decir que todas las personas somos hermosas en algún momento de nuestra vida. Cierto que las hay que son hermosas mucho más que un momento. Pero incluso las más feas, generalmente en la juventud o la adolescencia, pasan por una época de esplendor físico. Si no ¿de dónde se han podido sacar pareja todas esas gordas y gordos, culibajos, patiabiertos, alfeñiques, garrosos, burriciegos, calvorotas, teticaidas, michelinudos, megamúslicas, vacaburras, piesplanos, focas, tripudos, pechihundidos, patizambos, esmirriados, gordofatis, culibombas, orejisoplillos, cheposos, denticaballunos, monocéjidos, enanos, cabezudos, y patatiformes? Ha tenido que ser en esa época en que la juventud solapa los desmanes de la naturaleza y disimula fealdades. Sí, todo el mundo es hermoso alguna vez, y gracias a ello se perpetúa buena parte de la especie. A algunos ese momento de hermosura no les dura más de un cuarto de hora, que la naturaleza tampoco obra según qué milagros. Sirva como aviso.
El drogata está dormido. Pobrecillo. Creo que es el único del autobús que no suda. ¿Se habrá muerto? Las dos primas calés, que al parecer son hermanas entre sí, sacan un colín de una bolsa de plástico. La de tiempo que hacía que no veía un colín. De repente me ha entrado un hambre terrible, y qué ricos que son los colines. Se lo quieren comer ellas dos, pero los churumbeles rubitos exigen su parte. No soy el único que mira el colín con fruición, el tonto también quiere, se dirige a Marithé y le dice algo que no admite equívoco, pero ella, ya cansada le replica áspera llevándose la mano a la cara y haciendo gesto de te voy a cascar como no pares de darme la lata. Es guapa la tal Marithé. Lleva un vestido muy sencillo, prácticamente una bata de ir por casa, de esas de florecitas y abotonadas por delante, con un somero escote, pero le sienta muy bien y da imagen juvenil, limpia y fresca. Para algo le ha de servir ser francesa ¿no? Sé de buena tinta que la République paga a las más lindas muchachas enfantes de la patrie para que se dispersen a los cuatro vientos, y vayan publicitando y agrandando la leyenda de la belleza de la mujer francesa, el glamur, el esprit, el buqué, la charme. A esta le han pagado poco, o no iria en bus. Sin duda injustamente.
La amiga, por fin, ha conseguido conectar con su interlocutora, alargando mucho el cuerpo y estirando el cuello, pero casi casi se tocan, y charlan animadamente. Lamentablemente no pesco casi nada, porque lo hacen en mallorquín ¿y por qué hablaban antes en castellano? De vez en cuando, tratando de que no se les note, le echan un vistazo al grupo de negros de distinto tono, para ser exacto, a uno de ellos que les debe parecer muy atractivo. Si uno no fuera tan macho, y tan español, y no quedara mal que hablase de la belleza masculina, o sea, de la competencia, diría que el muchacho es medianamente parecido a Denzel Washington, cuando vendía clínex en un semáforo, así que comprendo el por qué de sus miraditas de reojo. Los negros, en cambio, miran a la tía buena, que es muy del tipo jamona ibérica, y se ve que la encuentran más cercana a su ideal de belleza.
Caramba, bien mirado, esto de ir en bus es la mar de excitante, tendré que repetir más a menudo. Por lo que veo, aquí todo el mundo mira, observa, sopesa las calidades físicas y sexuales del resto de los viajeros. Si te paras a mirar a una persona al azar, y sigues sus miradas y sus gestos, puedes ir deduciendo sus gustos, quién sabe si adivinar sus pensamientos incluso.
Voy avanzando por el exiguo pasillo hacia la puerta, con una mano en la cartera y la otra en la Visa, por si las moscas, lo que me vale un zarandeo morrocotudo y por poco voy a caer encima de una muchacha que estaba sentada de espaldas a mí.
Es bellísima. Y yo tengo que bajar. Me quedo con su cara y sus ojos y sus labios en la retina. Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida, y se la lleva el autobús un segundo después de haberla descubierto, mientras parado en la acera lo veo irse, petardeando, echando una humareda negra y pestilente.
El drogata seguía dormido. O quizá muerto, no lo sé.
Tomás Galindo ®
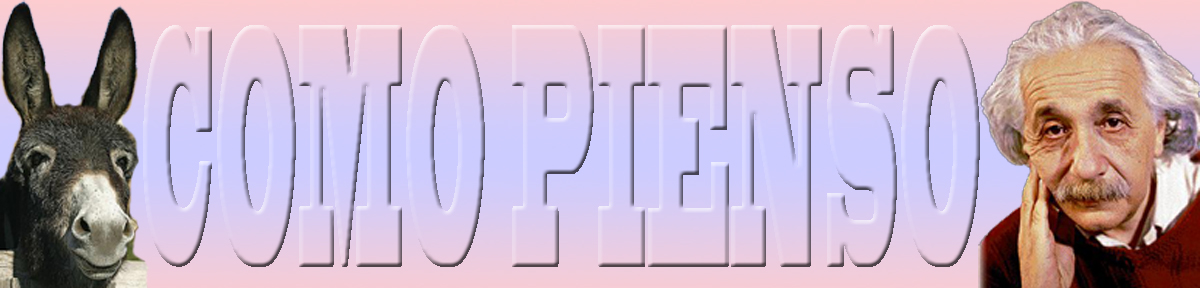
2 comments for “Un viaje en autobús”