 Siendo yo chico estuve unos meses trabajando en una pequeña agencia de transportes, sita en un local de la calle Tarragona, en Zaragoza, propiedad de los hermanos Navarro, que luego prosperó mucho, porque era gente formal y muy trabajadora y abrieron ya gran lonja en las afueras (sí, por eso me fui, porque eran muy trabajadores, claro). Ahí conocí a un tío suyo, el señor Silvestre, muy mayor, que echaba una mano en la vigilancia del negocio y en lo que hiciera falta. Este señor Silvestre era un singular personaje; no sabía contar ni calcular sino en vascuence, y cuando teníamos que decirnos cifras y cantidades, o el número de un albarán, era más fácil enseñarlo que cantarlo. De joven había sido carbonero por tierras guipuzcoanas o navarras (¡hostia, sí, un olentzero!), y de por aquellas tierras me contó con prolijos y cómicos detalles, esta historia que os voy a narrar, si bien no podré alcanzar la sorna y la gracia con que me la refirió él.
Siendo yo chico estuve unos meses trabajando en una pequeña agencia de transportes, sita en un local de la calle Tarragona, en Zaragoza, propiedad de los hermanos Navarro, que luego prosperó mucho, porque era gente formal y muy trabajadora y abrieron ya gran lonja en las afueras (sí, por eso me fui, porque eran muy trabajadores, claro). Ahí conocí a un tío suyo, el señor Silvestre, muy mayor, que echaba una mano en la vigilancia del negocio y en lo que hiciera falta. Este señor Silvestre era un singular personaje; no sabía contar ni calcular sino en vascuence, y cuando teníamos que decirnos cifras y cantidades, o el número de un albarán, era más fácil enseñarlo que cantarlo. De joven había sido carbonero por tierras guipuzcoanas o navarras (¡hostia, sí, un olentzero!), y de por aquellas tierras me contó con prolijos y cómicos detalles, esta historia que os voy a narrar, si bien no podré alcanzar la sorna y la gracia con que me la refirió él.
Tal día como hoy, festividad de San Sebastián, tuvo lugar el suceso que nos ocupa. Es preciso decir que este San Sebastián es santo y patrón muy predilecto de pueblos y ciudades de España y América, y su día se celebra con gran pompa en buen número de lugares a uno y otro lado del Atlántico. San Sebastián era un centurión romano que se convirtió al cristianismo, y un césar de aquellos muy malo muy malo, lo mandó asaetear (como fusilar, porque era militar, pero a flechazo limpio) y así lo pintan y lo esculpen los artistas de siglos pretéritos, ligero de ropa, atado a un poste y lleno de flechas, o por lo menos, de agujeros. Igual por eso es un santo tan popular, porque era un militar muy buen mozo y exhibe su viril musculatura para contemplación y alboroto de beatas y novicias. Una vez que ya tenemos descrito al santo, es preciso describir el pueblo donde sucedió el tremendo hecho. Pues no ¡ea! no puedo describirlo porque no sé qué pueblo era, sólo que era un pueblillo en algún lugar indeterminado desde Guipúzcoa hasta el norte de Huesca, y que dicho pueblo estaba en perenne confrontación con otro pueblo bien cercano, por un quítame allá cualquier paja. La típica historia de los pueblos vecinos que siempre andan riñendo. Aquí, los mozos de una de las dos aldeas, iban cada año a la otra a reventarle las fiestas armando camorra en el baile, corriendo mejor las vaquillas, o levantándoles las novias a los lugareños. Se ve que llevaban ya varios años en los que estos sucesos se venían repitiendo con creciente contumacia. Cuando iba a ser el día del patrón San Sebastián en este pueblo, los mozos del de al lado se juntaron para pensar (¡sin que sentase precedente, eh!) en cómo desbaratarles el evento. Y dieron con un plan poético y sutil, convinieron en mandar a un coplero, jotero o rapsoda, de los que entonces amenizaban fiestas y saraos con sus cantos y recitados, a que les estorbase la procesión; tan poético y sutil era el plan, que decidieron personarse también con garrotes y los bolsillos llenos de piedras, por si los otros no comprendían tanta sutileza.
Imagina el espectáculo. No, no, aprieta los ojos e imagina un poco más ¡hombre, no lo voy a poner yo todo! Veinte de enero, una aldehuela de las estribaciones pirenáicas, los tejados nevados, las calles heladas, las hierbas con escarcha, los niños con mocos… Por la estrecha calle Mayor, nieve y niebla, viene una serpiente humeante: la procesión, que, como un dragón exhala vapor por sus fauces (¡toma, qué cacho metáfora!) Delante el monaguillo aventando el incensario, que lleva cogido con ambas manos en vez de por la cadena, para calentárselas (un tío listo). Tras él, cuatro fornidos gañanes llevan en andas al santo, con sus carnes y sus flechas al aire. Luego, el cura, el alcalde, el cabo, y el resto del consistorio y todos los habitantes del pueblo, salvo los tullidos, los muy ancianos, y el boticario, claro, que es de la cáscara amarga. ¡Porque, contrariamente a lo que creen los de ciudad, las procesiones son para participar en ellas, y no para verlas pasar! Prosigo, que divago y me pierdo. Estábamos en que es todo blanco, y gris y pardo, suave suave, salvo el negro de las boinas. Se oyen apenas las pisadas crepitando en la dura nieve, y la salmodia monótona de las preces (¡preces, eh, qué rico vocabulario el mío, coño!). De pronto el monaguillo se detiene. Frente a él aparece un hombre con ropón negro que levanta los brazos invocando al santo. Tras él, pana en los cuerpos y fieltro hasta las cejas, los mozos del pueblo enemigo. El coplero, dejando parados y estupefactos a los procesionantes, alza la voz y declama:
¡Glorioso San Sebastián!
Si en un invierno tan crudo
te llevan por ahí desnudo…
¡en verano qué te harán!
¡Ayva dios! Los gañanes que tiran el santo a tomar por culo y se lanzan contra él; el monaguillo que le salta encima cascándole con el incensario en los morros; y el párroco que, al grito de «¡Hijos de puuuuutaaaaa!» enardece a su tropa mandándolos a la batalla campal contra los vecinos… Allí ardió Troya, la de dios es Cristo, la de san Quintín. Los garrotes machacaban costillas, las piedras explotaban dientes, las viejas perdían el moño, el cabo el tricornio, el boticario la ocasión, y cuentan que no se vio una igual por aquellas tierras desde que a Roldán le calentaran el morro siglos antes.
Lo cual refiero aquí para mejor ejemplo de convivencia y espejo en que se miren las generaciones venideras y escarmienten en cardenal ajeno, amén.
¡Hasta dónde llega el poder de la palabra!
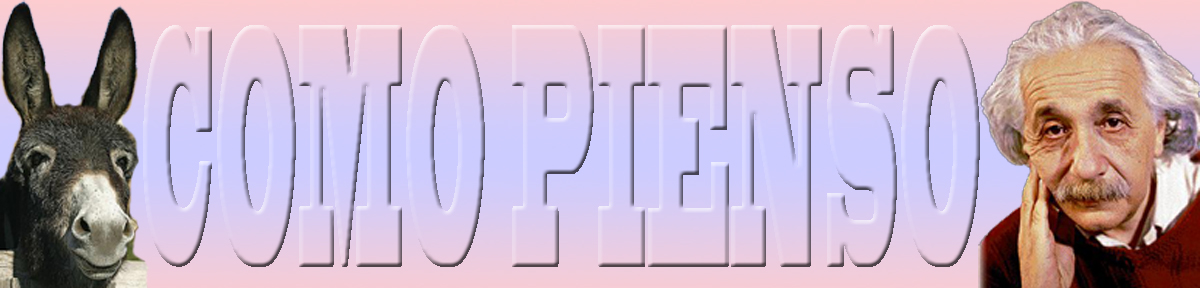
5 comments for “El poder de la palabra”