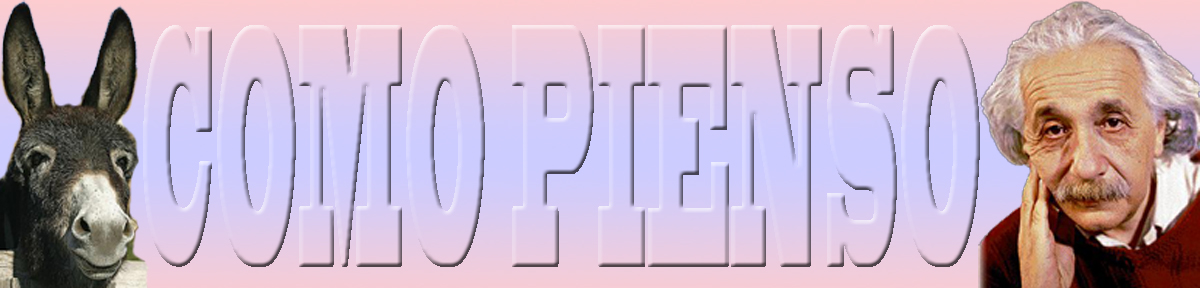¿Está esto más mono? al menos salen más cositas y mejor ordenadas. Ah, y al fin, mi fotoblog, donde iré poniendo mis fotos favoritas (las menos malas). Espero que guste.
Para ti

Los muertos (Calypso)

Por qué guardamos a nuestros muertos
en esas cajas que están tan prietos,
y les dejamos, pobres difuntos,
en esos nichos que están tan juntos,
donde cualquiera puede habitar,
donde carecen de intimidad.
Si van los deudos y se equivocan,
y hasta le rezan al que no toca.
Llega la viuda por su marido
y encuentra un ramo que es del vecino.
La pobre viuda se desespera
¿será una amante que le recuerda?
Imaginando un adulterio
se va hecha polvo del cementerio.
En esas tumbas no hay quien viva,
hay que buscarles alternativa.
Allá en el Tíbet, despedazados,
bajan los buitres a devorarlos,
pero son sucios los carroñeros,
dejan el monte que da asco verlo.
También solía el pueblo vikingo
dejar sus muertos en un barquito;
ahora sería desagradable
hacer windsufing junto a un cadáver.
Los mayas guardaban con esmero
a sus difuntos en un puchero,
y los ponían bien ordenados
como si fuera el supermercado;
sólo que sin letrero que indique
que estos potitos son de cacique.
En Roma poco se complicaban,
porque cogían y los quemaban;
esa sería la solución,
y se ahorraría calefacción,
pero otro fallo se nos presenta,
que contamina más de la cuenta.
Dejan los siux a los parientes
en un cañizo a que se aireen,
pero es un foco de enfermedades
porque los moscos van a millares.
Mejor no hablamos de Oceanía,
que alguna tribu se los comía…
Así que abogo porque volvamos
como en Egipto a momificarlos.
Porque una momia de calidad
es un adorno original,
y hasta podrías utilizarla
de paragüero junto a la entrada,
o, qué perchero más ideal
que si pusieras un tío carnal.
Hasta te harías tu muertoteca
y cambiarías tías por suegras,
y así variar la decoración
poniendo un primo en el salón.
Porque una momia de confianza,
entre que luce, y que acompaña,
y que te viste toda una estancia,
te ahorra el buen gasto que es un sepelio,
te hace un servicio y da un consuelo.
Tomás Galindo ®
El indio Buen Amigo, guía y bilbaino.
Cómo el indiecito Buen Amigo Machimbarrena Marquina resultó ser español y con domicilio en Bilbao es una historia, y cómo estaba llorando en un banco de la plaza Moyúa, otra; pero como el indiecito Buen Amigo sólo tiene dieciséis o diecisiete años y hasta llegar a Bilbao fue toda su corta vida guía en las selvas amazónicas, tampoco hay mucho que contar, vamos, que se cuenta en dos patadas.
El indiecito Buen Amigo en realidad no supo nunca qué nacionalidad tenía, porque aunque en los mapas se ven claramente unas líneas muy definidas, allá donde el río Güepí desemboca en el Putumayo no hay líneas ni Cristo que lo fundó. Es un decir, Cristo que lo fundó sí que hay, uno muy feo tallado en madera de lupuna al modo indio, con un narigón tremendo y los brazos cortitos cortitos. El Cristo que lo fundó es el único ornamento de la capilla del difunto padre Iñaki Machimbarrena Marqueta, padre del indio Buen Amigo, y no piensen ustedes mal, que el padre Iñaki siempre fue un santo varón. Decía que el indiecito Buen Amigo nació en algún lugar indeterminado en el cruce de fronteras entre Perú, Colombia y Ecuador, aunque la capilla del padre Iñaki estaba en la reserva güepí en territorio peruano, él bien podía ser un secoya o un siona, incluso un cofán, su madre antes de morir no pudo pronunciar más de dos palabras, y estas fueron Buen Amigo. Se las decía al santo padre Iñaki, que la cuidó hasta que falleció, de una simple apendicitis, con el indiecito a su lado, entonces de cuatro o cinco años, y el padre Iñaki la bautizó in extremis y todo seguido le dio la extremaunción, y ya de paso bautizó también a Buen Amigo. El padre Iñaki hacía pocos meses que había llegado a una playita en el río Güepí donde había abierto la capilla, un dispensario con diversas vacunas, y buenas intenciones. Lo único que le sobraba eran buenas intenciones. Allí fueron acudiendo algunos de los esquivos indígenas locales para realizar intercambios con los comerciantes que se desplazaban desde Tarapoa, y hasta de Nueva Loja, porque bajo el amparo del padre Iñaki obtenían mejores precios en sus intercambios. Al padre Iñaki siempre le quedaba algún pedazo de pecarí o de tortuga, incluso de venado, con los que subsistía y socorría a quienes acudían a él en petición de ayuda, normalmente niños abandonados. El indiecito Buen Amigo tenía un instinto especial para orientarse, incluso allí donde no hubiera estado nunca, sabía dónde se encontraba, y hacia dónde caminar, conocía hasta los vados en ríos por donde nunca había pasado ¡sería cosa del instinto racial! El padre Iñaki, que siempre tenía que ir a cagar al mismo sitio, porque si iba a otro ya no sabía volver; dependía enteramente de Buen Amigo para ir a cualquier lado, y el indiecito reía, le cogía de la manita y le sacaba del laberinto selvático, por donde andaba como Pedro por su casa. El padre Iñaki, guiado por el indiecito Buen Amigo, que instintivamente conocía todas las trochas y senderos, visitaba los emplazmientos indígenas a lo largo del Güepí y el Putumayo, sin saber si estaba en Perú, en Colombia o en Ecuador, y llevaba a sus huerfanitos con familias que les pudieran, y quisieran, atender. Amén de ponerles vacunas para todo, por si acaso. El padre Iñaki no tenía conocimientos médicos, aunque se empollaba tremendos libros de medicina que nunca le sirvieron para nada, pero tenía vacunas a porrillo, en realidad era lo único que recibía de fuera, del arzobispado y las oenegés: vacunas y remedios contra el dengue y la malaria. Y es que al padre Iñaki se lo habían quitado de encima desde la diócesis de Loreto, por revoltoso, y antes de la de Iquitos, y antes de la de Manaus, ya en Brasil, diciéndole que allí ya podía revolver todo lo que quisiera.
El padre Iñaki descubrió su auténtica vocación en la soledad poblada de secoyas y sionas que no tenían ni idea de si eran peruanos, colombianos o qué, y, mira tú por dónde, fue feliz los últimos años de su vida en aquella playita del río Güepí y con el indiecito Buen Amigo llevándole (al principio de la manita) por las desdibujadas sendas amazónicas.
El padre Iñaki, viendo en sí los signos de la cercana muerte, agarró la canoa y al Indiecito Buen amigo y bajó con él a Loreto, donde aún le quedaban dos o tres amigos, fue a un notario, y lo adoptó, pasándose por el forro de los cojones todas las reglas de su orden. Luego se murió, pero no sin antes poner en la mano de Buen Amigo un pasaporte español, un billete para Barajas, y la recomendación de que fuera a parar a casa de su hermano Koldo, que regentaba un batzoki en Indautxu. Esto hizo que muriera entre estruendosas carcajadas.

Hacemos un salto de miles de kilómetros y nos encontramos al indiecito Buen Amigo llorando, embutido en un chubasquero, con chirucas, sentado en un banco de la Plaza Moyúa, en pleno centro neurálgico de Bilbao. El indiecito Lagunon Matximbarrena Markina (ahora euskaldunizado) se encontró con que era vasco y bilbaino ¡ahí es nada!. Y lloraba desconsolado en un banco de la plaza Moyúa de Bilbao.
-¿Y tú por qué lloras?
-Es que me pierdo, no sé orientarme. Todas las calles me parecen iguales, en la selva sabía siempre dónde estaba, cada trocha, cada río, cada piedra, me desían dónde estaba, siempre sabía por dónde andar; aquí todo son esquinas, muchas letras, y miro a la gente, no puedo dejar de mirar, hay tanta… y me desubico. Resién salgo de casa ya no sé dónde estoy…
Tomás Galindo ®
El día de la salud.

¿Y tú no habrías preferido una hernia, un gripazo, incluso un brazo escayolado… y que te tocase un buen pellizco? Se me antoja a mí muy ruin consuelo este de la salud porque no hemos tenido suerte en el sorteo. Que al fin y al cabo no es ningún consuelo. A ver ¿es que se garantiza la salud de los que no han pillado premio? ¡Encima eso! No te toca nada, pero tampoco te baja el colesterol, ni se te van las migrañas, ni se te deshinchan las hemorroides. ¡Vaya cuento este del día de la salud! Debería llamarse día del que te den mucho por saco, pagano, tonto, que te gastas las perras en meterlas en bolsillo ajeno. Y cuanto más gastas, más tonto. Además, es mentira lo de la lotería ¿tú conoces a alguien a quien le haya tocado el gordo, la primitiva, un premio de esos que te quitan de pobre? En mi pueblo, viviendo yo allí, cayeron tres mil millones de pesetas, éramos nueve mil y pico habitantes… yo no conocí a nadie a quien le hubiera tocado. Sólo a los que les cayó una participación de quinientas mil, de un bar. A los que se supone les cayeron de treinta millones para arriba, nadie. Esto tiene truco, seguro, lo tienen apañado.
De pequeño me tocó en una tómbola una olla express, y cobré fama de afortunado. Bueno, pues nunca más me ha vuelto a tocar nada en ningún sorteo, rifa, lotería, quiniela, apuesta… nada, nunca. Hacen que los niños tengan suerte para que se aficionen, seguro.
Otro infundio, otro consuelo de bobos, otra patraña, es la de que «desafortunado en el juego, afortunado en amores» ¡ja! A ver: pruebas ¿las hay? Qué cierto es que todos los refranes mienten. Todos. Y los meteorológicos no sólo mienten, además lo hacen con recochineo.
El día de la salud, y yo con tanto achaque. Luego dicen que tengo mala leche. ¡Bah… paparruchas…
Alegrías postizas
Aparte de la alegría que pueda uno sentir por aquello de grato que le acontezca en la vida, alegrías estas espontáneas, de las que te hacen brillar los ojos y sonreir entre los apretujones del autobús, hay otras alegrías que podríamos llamar sociales. Son las alegrías que hay que sentir por obligación, por dictado de la sociedad y las buenas costumbres, quieras o no quieras, y aunque te cojan las cosas de refilón.
Que la vecina ha tenido una nietecita, qué rica ella y qué piernecitas tiene con esas lorcitas tan ricas que te la comerías, pues vaya, vecina, me alegro mucho, vaya si me alegro. Con su pan se la coma, oiga, y a mí qué narices me importa si su hija ha tenido otro cachorro, vaya lata. Pues hay que alegrarse, aunque te importe un pimiento. 
Que el jefe cuenta un chiste, pues nada, a reírse y a doblarse por la mitad, como todo el mundo. A ver, qué va a hacer uno todo serio mientras los demás se carcajean, va a pensar que lo haces a mala leche, y tampoco es plan.
Al novio de la chica, que es tonta por más señas, aunque me deje las camisas impecables, le han dado trabajo en un bar de camarero. Pues a alegrarse tocan. Que uno piense que va a durar cuatro días, porque tiene la gracia donde las abejas el pincho, y confunde la izquierda con la derecha, pues bueno. Hay que alegrarse Cuántos cafés derramará sobre la blusa de seda de alguna dama es algo que no interesa de momento. Pero no debería haber dejado a las pobres cabras sin su protección allá en el pueblo. Mas hay que alegrarse.
Que la selección se clasifica para el mundial, o sea, la de fútbol, porque no parece haber otra, pues se tiene que alegrar uno. A mí en realidad me da rabia porque abomino del balompié y esa clasificación significa que me van a meter el dichoso pelotón por los ojos todo un mes y me fastidia. Pero a ver quién tiene huevos de decir que no se alegra en la junta de vecinos. Yo no soy tan valiente.
¡Oz, he aprobado el carnet de conducir! Hoooombreeee, cuánto me alegro… y me apresuro a subirme la póliza del seguro porque con gente así al volante mi vida corre mucho más peligro que antes. Pero qué le digo ¿que ojalá te hubieran tumbado por veintiuna vez consecutiva porque tienes más peligro que un tonto con un botón? Nada, que me alegro mucho.
Pero de todas las alegrías postizas, sin duda la peor es la navideña. En navidades se respira una alegría envenenada y envidiosa que no debe ser nada buena para el espíritu. Fíjate aquel, qué pedazo de cesta le han traído. Y sus peladillas son de almendra, y no como las de mi cesta que son de cacahuete; y el champán brut, y a mí semiseco. Una mierda la alegría navideña. Que te tienes que gastar la paga en darle a la suegra la alegría de comprarle el fulard ese de florecitas, de seda, un pastón. Y el juguete del sobrinito que le va a durar menos que sacarlo de la caja.
Los que somos alegres de por sí, de por mí, de por nosotros, como se diga; lo pasamos fatal teniendo que alegrarnos por cosas tan estúpidas como que suenen las campanas y sea otro año. Las gentes alegres de por sí, de por nosotros, como coño se diga, nos despertamos por la mañana y ya estamos alegres de ver el sol, o de oír la lluvia y ver pasar los paraguas. Y salir a la calle y que huela a mojado, y a pan en la panadería, y de que te cuente un chiste el del bar, y te hagan la croniquilla del barrio en la verdulería. No necesito yo ver mil doscientos anuncios de juguetes, ochocientos de perfumes glamurosos y ni se sabe de teléfonos móviles que hacen cosas que no entiendo. A mí lo que me alegra la vida es el beso que me da mi mujer por la mañana y que la jodía chucha se me eche encima y me chupetee la nariz la condenada. Cuando se pase esta época de los papanoeles podré seguir alegre por las cosas que me gustan, y no por las que me dicte el Corte Inglés.